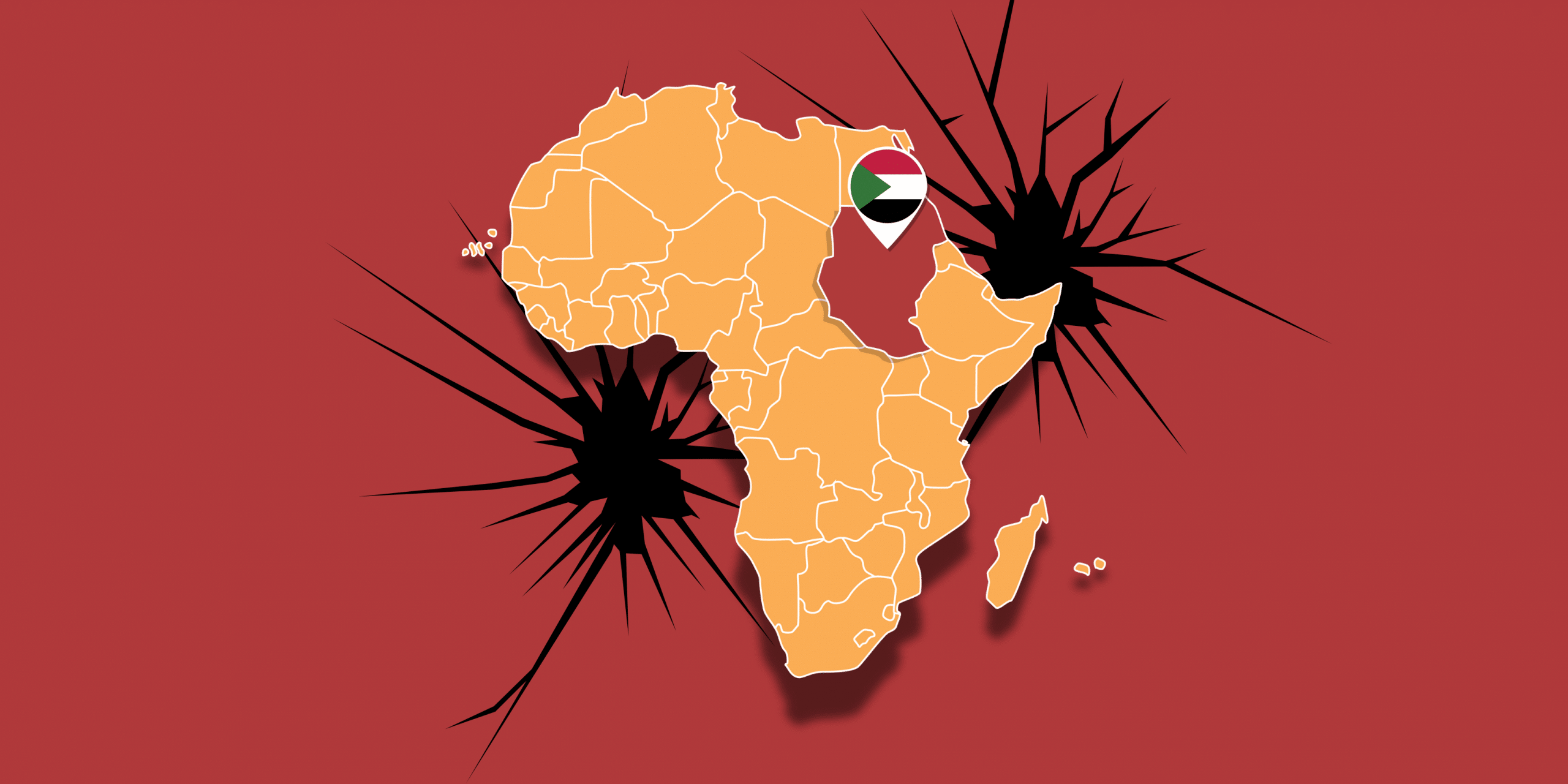Sudán vive una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. La caída de El Fasher en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido marca un punto de no retorno: más de 13 millones de desplazados, hambruna, violencia sexual y una represión con rasgos genocidas. Entre la indiferencia internacional y el comercio de oro manchado de sangre, el país se hunde en una guerra que desnuda la impunidad estructural y el fracaso global de la protección civil. En este artículo, Artiom Vnebraci Popa explica las claves del conflicto.
En los últimos días del mes de octubre y principios de noviembre de 2025, en el corazón de África se desarrolla una crisis humanitaria que replica con precisión escalofriante la escalada a patrones genocidas del pasado reciente. La caída de El Fasher el 27 de octubre de 2025 en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) representa mucho más que un sutil cambio en el balance militar del conflicto sudanés. Constituye la culminación de 18 meses de asedio sistemático y el inicio de lo que algunos organismos internacionales caracterizan como una campaña de limpieza étnica de proporciones genocidas. La capital de Darfur del Norte (último bastión gubernamental en la región occidental), se ha transformado en el epicentro de una violencia que desafía las categorías convencionales del análisis del conflicto armado.
Las dimensiones de la tragedia son amplias incluso para los estándares de una región históricamente marcada por la violencia masiva. Más de 460 pacientes y acompañantes fueron ejecutados en el Hospital Materno Saudí, un hecho que constituye una violación flagrante de las Convenciones de Ginebra sobre protección de instalaciones médicas en tiempos de guerra.
El análisis de imágenes satelitales realizado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale confirma la presencia de evidencia física de violencia masiva: agrupaciones de objetos y decoloración del suelo consistentes con la presencia de cadáveres y fluidos corporales en zonas que no presentaban estas características en imágenes anteriores a la ofensiva de las RSF.
➡️ Te puede interesar: ¿Qué son las RSF de Sudán y qué papel juegan en el conflicto?
El caso comienza a compararse con el genocidio de Ruanda de 1994. Esto no es meramente retórica, ya que el nivel de violencia documentado en las primeras 24 horas tras la toma de El Fasher presenta similitudes estructurales con las fases iniciales del genocidio ruandés.
Esta analogía histórica funciona no solo como herramienta descriptiva sino como advertencia metodológica: los genocidios tienden a seguir patrones de escalada predecibles, y la fase inicial de violencia masiva suele ser el preludio de atrocidades aún mayores si no se produce una intervención efectiva. La ausencia de respuesta internacional coordinada ante El Fasher replica el mismo vacío institucional que permitió el desarrollo del genocidio ruandés, sugiriendo que la comunidad internacional no ha interiorizado las lecciones de aquella tragedia.
Genealogía de la violencia: del Yanyauid a las Fuerzas de Apoyo Rápido
La comprensión del conflicto actual requiere un análisis diacrónico que trace la evolución de las estructuras de violencia en Sudán desde el estallido del conflicto en Darfur. Entre 2003 y 2005, el gobierno de Omar al-Bashir recurrió a milicias árabes conocidas como Yanyauid como parte de una campaña contrainsurgente.
Estas fuerzas, actuando junto con unidades estatales y con apoyo de altos mandos, cometieron asesinatos masivos, violaciones, destrucción de aldeas y desplazamientos forzosos que afectaron principalmente a las comunidades Fur, Zaghawa y Masalit.
Organizaciones de derechos humanos han documentado que la política fue deliberada y contó con coordinación con aparatos del Estado. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado que estas operaciones incluyeron asesinatos en masa, violaciones, saqueos y destrucción de aldeas, con un saldo estimado de alrededor de 300.000 muertos y 2,7 millones de desplazados forzosos. Aunque estas cifras varían según la fuente, expresan la magnitud de la tragedia y el carácter étnicamente dirigido de la violencia.
➡️ Te puede interesar: El papel estratégico de España en el Sahel: seguridad, desarrollo y cooperación clave para Europa
En ese contexto emergió Mohamed Hamdan Dagalo (conocido como Hemedti), como comandante de una de las facciones más activas surgidas de los Yanyauid. Su papel en la represión de Darfur lo situó en el centro de redes de poder militar y económico que posteriormente le servirían de base para su ascenso político (un fenómeno que ilustra cómo la violencia, en lugar de sancionarse, fue institucionalmente recompensada durante el régimen de al-Bashir).
A lo largo de la década siguiente, el gobierno sudanés impulsó un proceso de formalización y reorganización de las milicias dispersas que culminó en la creación de las Fuerzas de Apoyo Rápido (Rapid Support Forces, RSF) en 2013. Bajo la dirección de Hemedti, estas fuerzas se integraron de manera ambigua al aparato estatal: nominalmente subordinadas al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, pero con una estructura de mando interna y recursos propios.
En 2015 comenzaron a operar con reconocimiento legal como fuerza de seguridad nacional, y en 2017 obtuvieron autonomía administrativa mediante una ley que las consolidó como una entidad militar paralela. Esta institucionalización de las RSF no representó una ruptura con el pasado, sino la continuidad de los métodos responsables de las atrocidades en Darfur (ahora revestidos de legitimidad estatal).
➡️ Te puede interesar: El auge de los actores transnacionales en el Sahel: ¿Por qué siguen ganando influencia?
Hemedti aprovechó esta nueva posición para fortalecer su poder económico mediante el control de rutas comerciales, fronteras y minas de oro en la región de Jebel Amer. A través de este control de los recursos extractivos, la RSF articuló una economía política de guerra en la que la explotación de minerales naturales financia las operaciones militares y sostiene redes clientelares que perpetúan la violencia y la impunidad.
Durante un tiempo, las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), dirigidas por Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, cooperaron tácticamente: juntas derrocaron a Omar al-Bashir en 2019 y reprimieron las protestas civiles que siguieron a su caída.
Sin embargo, esa alianza fue puramente instrumental, pues ambos líderes buscaban consolidar su propio poder en el vacío político dejado por el régimen. Tras el golpe militar de 2021, la presión internacional condujo a negociaciones para restaurar un gobierno civil, cuyo punto más delicado era la integración de las RSF en el ejército nacional. Al-Burhan defendía una incorporación rápida, que subordinara a Hemedti, mientras este exigía un proceso prolongado que preservara la autonomía y los recursos de sus fuerzas. Detrás de esa disputa técnica se ocultaba la verdadera pugna por el control del Estado post-Bashir, de su aparato de seguridad y de la economía militar basada en los recursos extractivos.
La tensión acumulada desembocó el 15 de abril de 2023, cuando ambas facciones movilizaron tropas en Jartum, iniciando una guerra civil abierta que, aunque comenzó como una lucha de élites por el poder, pronto se expandió por todo el país y adoptó en Darfur un carácter abiertamente genocida, reproduciendo los patrones de persecución étnica, desplazamiento masivo y destrucción comunitaria que marcaron los conflictos anteriores.
➡️ Te puede interesar: Conflicto en Sudán: ¿es posible la paz?
El hilo conductor que une las distintas etapas de violencia en Sudán es la impunidad estructural. Omar al-Bashir fue el primer jefe de Estado en ejercicio acusado formalmente de genocidio por la Corte Penal Internacional, pero nunca fue extraditado ni juzgado, y muchos de los perpetradores del primer genocidio de Darfur no solo eludieron la justicia, sino que fueron ascendidos y legitimados dentro del aparato estatal.
Tal ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas ha perpetuado la lógica de la violencia como medio legítimo de acumulación de poder político y económico. La repetición de este patrón 20 años después no constituye una coincidencia histórica, sino la consecuencia predecible de un sistema que premió a los responsables de crímenes atroces en lugar de castigarlos.
En este sentido, el conflicto de 2023 no puede entenderse como un estallido espontáneo, sino como la manifestación más reciente de una genealogía de violencia estructural, alimentada por la impunidad, la instrumentalización del aparato militar y la convergencia entre guerra y economía extractiva en el Sudán contemporáneo.
Dimensiones de la catástrofe humanitaria: colapso social, hambruna y violencia sexual dirigida
Desde abril de 2023, Sudán enfrenta una catástrofe humanitaria de dimensiones históricas que combina desplazamiento masivo, hambruna, colapso sanitario y violencia sexual sistemática.
Más de 13 millones de personas han sido desplazadas forzosamente, lo que equivale a uno de cada cuatro sudaneses y sitúa al país como el escenario del mayor desplazamiento forzoso del mundo, superando a Siria, Ucrania y la República Democrática del Congo.
Las estimaciones de mortalidad directa (entre 150.000 y 200.000 víctimas), reflejan parcialmente el impacto real, pues las zonas bajo control de las RSF permanecen inaccesibles para las organizaciones humanitarias. Paralelamente, casi el 40% de la población padecen inseguridad alimentaria aguda y se encuentran en condiciones de emergencia o hambruna.
Pero tal crisis no responde a causas naturales de logística alimenticia sino a estrategias de guerra: el bloqueo de la ayuda humanitaria y la destrucción deliberada de cultivos e infraestructuras agrícolas utilizan el hambre como arma política y militar.
➡️ Te puede interesar: ¿Cómo afecta el terrorismo del Sahel a las fronteras del sur de Europa?
El sistema sanitario se encuentra parcialmente colapsado, con más del 70% de los hospitales cerrados o destruidos (muchos de ellos atacados deliberadamente) con consecuencias devastadoras: brotes incontrolados de sarampión, cólera, dengue y difteria.
En paralelo, la violencia sexual se ha consolidado como una herramienta central de la estrategia genocida. La triplicación en la demanda de servicios para víctimas de violencia de género en 2024 refleja solo una fracción de la magnitud real del fenómeno. Lejos de ser un efecto colateral del conflicto, la violación sistemática constituye un instrumento de terror, limpieza étnica y odio a la mujer.
➡️ Te puede interesar: Masterclass | Sahel y Rusia: geopolítica, golpes de Estado e influencia estratégica
La economía política del genocidio: Emiratos Árabes Unidos y el comercio de oro manchado de sangre
La internacionalización del conflicto sudanés está estrechamente vinculada a una economía política que relaciona la explotación de recursos naturales con el financiamiento militar y la perpetuación de la violencia.
En este entramado, Emiratos Árabes Unidos (EAU) ocupa un papel central, combinando intereses económicos y geopolíticos estratégicos. Su implicación se centra en el control de los recursos auríferos de Darfur y el acceso al Mar Rojo, factores que explican el apoyo sostenido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) a pesar de las acusaciones internacionales de complicidad en crímenes de guerra.
El flujo de oro desde las minas de Darfur (bajo control de las RSF) hacia Dubái constituye el núcleo de esta economía de guerra. Las reservas de oro emiratíes han aumentado un 26% en los últimos 12 meses, sin registros de compras en mercados internacionales (una anomalía que apunta a importaciones no declaradas). Los EAU, un país desértico sin minas de oro propias, se han convertido en el segundo mayor exportador de oro del mundo, evidenciando su papel como centro de lavado de recursos minerales extraídos en zonas de conflicto.
➡️ Te puede interesar: Anonymous Sudan: quiénes son y cuál es su implicación en Níger
La empresa al-Gunade, propiedad de familiares directos de Hemedti, mantiene vínculos comerciales con compañías emiratíes como Kaloti Jewellery Group, estableciendo una red ilícita que financia directamente las capacidades operativas de las RSF.
Además, investigaciones periodísticas han documentado la presencia de equipamiento militar británico en manos de las RSF, llegado a Sudán a través de intermediarios emiratíes. Este flujo de armamento contradice las negaciones oficiales de Abu Dabi sobre su apoyo militar al grupo y pone en cuestión la eficacia de los sistemas internacionales de control de exportación de armas. La presencia de mercenarios transportados mediante la infraestructura logística emiratí agrega otra capa a esta compleja red de apoyo.
En conjunto, el papel de los Emiratos trasciende el suministro de armas: proporcionan infraestructura logística, financiera y política que permite a las RSF sostener sus operaciones militares y, por extensión, continuar perpetrando crímenes de guerra y actos de genocidio.
Futuro genocidio, impunidad y el fracaso de la protección internacional
El genocidio en Sudán evidencia un fracaso sistemático de la comunidad internacional: se reconoce formalmente la comisión de crímenes sin implementar medidas efectivas, los mediadores tienen intereses directos en el conflicto y grupos responsables de atrocidades se financian mediante recursos naturales como el oro. La caída de El Fasher y el control de Darfur por las RSF consolidan un precedente peligroso, donde actores responsables de crímenes de lesa humanidad pueden mantener poder territorial y operar con impunidad.
Esta situación demuestra que los compromisos internacionales de protección de civiles y prevención de genocidios son selectivos y condicionados por intereses geopolíticos y económicos. La violencia masiva en Sudán no ocurre a pesar del sistema internacional, sino dentro de él, facilitada por la falta de voluntad política y la tolerancia hacia actores estatales y paramilitares que se benefician del conflicto.
El resultado es una crisis humanitaria que amenaza con desestabilizar la región y un mensaje inquietante: los principios del derecho internacional pueden ser ignorados sin consecuencias, y millones de vidas quedan desprotegidas frente a la violencia sostenida.
➡️ Si quieres adquirir conocimientos sobre Geopolítica y análisis internacional, te recomendamos los siguientes cursos formativos: