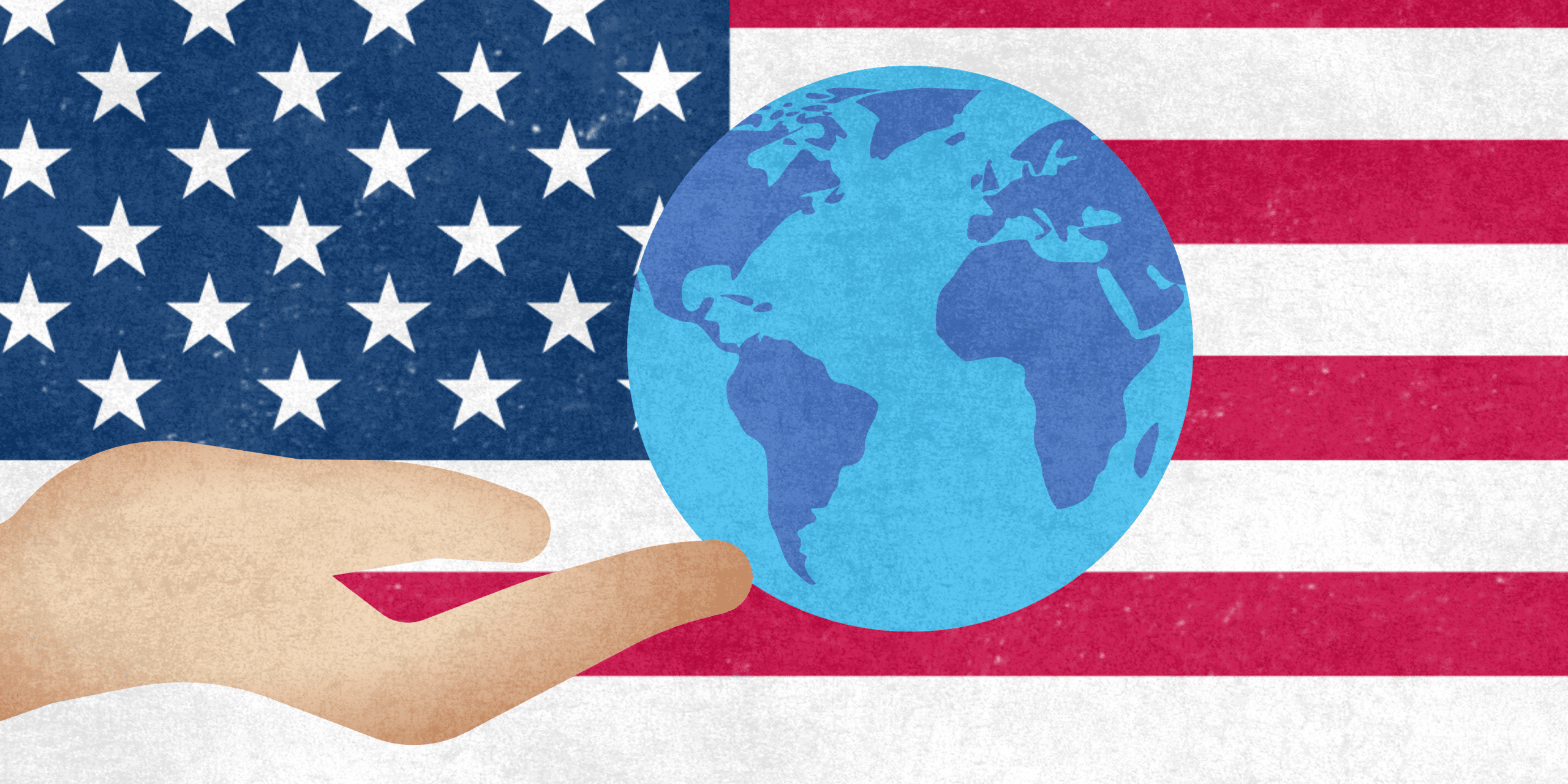La retirada abrupta de USAID no solo reconfigura el papel de Estados Unidos en la cooperación internacional, también expone el agotamiento de un modelo global. En pleno 2025, la ayuda al desarrollo vuelve al centro del debate. Y esta vez, el enfoque local gana fuerza como posible salida frente a décadas de dependencia y resultados inciertos. El investigador y profesor del Curso de Experto en China y del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute explica cuáles son las nuevas alternativas en la ayuda al desarrollo.
Una de las medidas más polémicas (o al menos con un impacto más inmediato) de la nueva administración central de los EE.UU. ha sido la suspensión de gran parte de los programas de su agencia pública de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo: la gigante USAID.
Las consecuencias de la clausura casi total de las actividades de este organismo van más allá de sus evidentes connotaciones políticas y el daño inmediato y cuantificable en la vida de las personas. Esta decisión, puede marcar un punto de inflexión: una potencialidad caótica y ruidosa en el largo plazo sin precedentes.
Lo hace en las implicaciones económicas de la ayuda internacional al desarrollo y es que la disrupción del orden internacional ha dejado de ser una posibilidad o un tema de discusión teórica. Es ya una realidad observable.
➡️ Te puede interesar: Donald Trump, el rey de la guerra comercial
Albert Camus, en El mito de Sísifo, decía que «hay que imaginar a Sísifo feliz». Esto sugiere una pausa contemplativa que busca sentido en el caos, antes que una resistencia ciega o una reacción desesperada. De manera similar, Hannah Arendt, en La condición humana, defiende que «pensar es detenerse». Es decir, salir del flujo automático de la acción para comprender qué sucede realmente.
Lo curioso es que ambas perspectivas convergen en una idea poderosa. Ante la crisis, la observación serena y el análisis profundo de lo que no funciona son el preludio necesario para cualquier solución efectiva. Todo ello, lejos de críticas superficiales o respuestas impulsivas.
Parece el momento de que analistas de todo el mundo comiencen a debatir efusivamente sobre las implicaciones de la ayuda al desarrollo. Más allá del darwinismo tecnológico o esa errónea concepción de lo que se conoce como «progreso».
Efectivamente, esta decisión tan abrupta la encontramos entre bambalinas de varias corrientes de pensamiento. Corrientes que han puesto en evidencia la relación de poder que ejercen los países ricos sobre aquellos con menos recursos, o más en general, sobre el impacto en la capacidad de los países con menores rentas para alcanzar un crecimiento económico sostenido en el mediano y largo plazo.
Es posible que temas de diversa índole, como el white saviour complex o la dependencia del dólar americano de estas economías menos desarrolladas, adquieran más protagonismo en los meses por venir. Ahora con más fuerza y evidente necesidad.
➡️ Te puede interesar: El efecto de los aranceles de Trump en China, México y Canadá
Lo cierto es que es necesario rescatar la importancia de aquellos movimientos que apuestan por la localización. Por crear sistemas autónomos y que se beneficien del comercio según sus verdaderas ventajas competitivas, y no aquellas que interesen a terceros.
Todo esto trae necesariamente el debate sobre la sostenibilidad de la ayuda internacional y los modelos de cooperación al desarrollo. Han sido tratados ampliamente (pero, ¿suficientemente?) por académicos de todo el mundo. Uno de los mejores ejemplos lo puso Dambisa Moyo en 2009 con el libro Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa, donde se argumenta por qué la ayuda internacional al desarrollo no solo es insuficiente, sino maligna.
Otra referencia indispensable es el libro de Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It. En él, analiza algunos de los problemas más comunes por los que los países no consiguen salir de la pobreza. Otro de los trabajos con mayor notoriedad es Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, por Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo.
En este libro, se plantea un método que busca, a través de experimentos aleatorios controlados, descubrir la estructura y bases del pensamiento de las comunidades con menos recursos. El objetivo es analizar la eficacia de herramientas de lucha contra la pobreza como la intervención estatal y la ayuda extranjera. (La idea —que, al que suscribe estas palabras, le parece absolutamente indispensable— apunta a encontrar conjuntamente una solución real y definitiva a la pobreza).
Por citar otros, en el libro The White Man’s Burden se habla sobre el debate entre quienes creen que, para acabar con la pobreza, es necesario una suerte de Plan Marshall. Frente a ellos, están quienes apuestan por usar recursos locales (incluido el factor humano) para conseguir soluciones eficaces y sostenibles.
Se argumenta que los países ricos deben abandonar sus ideas utópicas para transformar al resto de países. Es decir, lo que llamamos comúnmente postimperialismo o incluso neocolonialismo.
Aunque han transcurrido casi dos décadas desde la publicación de este libro, la realidad no muestra cambios sustanciales. Aproximadamente diez años después, el documental Poverty, Inc. aborda de forma crítica el negocio de la caridad y la ayuda al desarrollo. Cuestiona los modelos impuestos por países ricos a naciones menos desarrolladas.
➡️ Te puede interesar: ¿Guerra comercial o Geoeconomía monetaria? El plan oculto de Trump con los aranceles
Una década más tarde, emergen diversas iniciativas que promueven modelos de localización para fomentar comunidades resilientes y menos dependientes de la asistencia internacional.
En conclusión, en el contexto de 2025 y tras el varapalo de USAID, resulta evidente que las soluciones deben priorizar lo local. Aunque persiste una carencia de propuestas concretas para traducir esta evidencia en acciones efectivas.
El debate no parece ya girar en torno a los efectos o externalidades negativas de la ayuda al desarrollo, sino de formas reales de solucionarlo. Una de las corrientes que más relevancia está adquiriendo es la de la “localización”, como se mencionaba con anterioridad, excelentemente descrita por su propio nombre. Localización: sí, pero no sin el riesgo de que las comunidades con menos recursos se vuelvan a convertir en una suerte de sandbox o circuito de pruebas para beneficio de todo tipo del norte global.
Mientras los países buscan consensos, es posible emprender un esfuerzo colectivo para reconocer la necesidad de cambio. También para realizar una evaluación exhaustiva de la realidad actual. Ya sea como sombras de un socorro perpetuo o un crepúsculo de incertezas, la comunidad internacional necesita de balanzas precisas.
Que midan no solo el peso de la ayuda, sino las cadenas sutiles de la dependencia —e intereses— que a menudo la acompañan. Herramientas que reflejen una voluntad compartida: encender la lumbre de una autonomía eterna y propia.
➡️ Si quieres adquirir conocimientos sobre Geopolítica y análisis internacional, te recomendamos los siguientes cursos formativos: