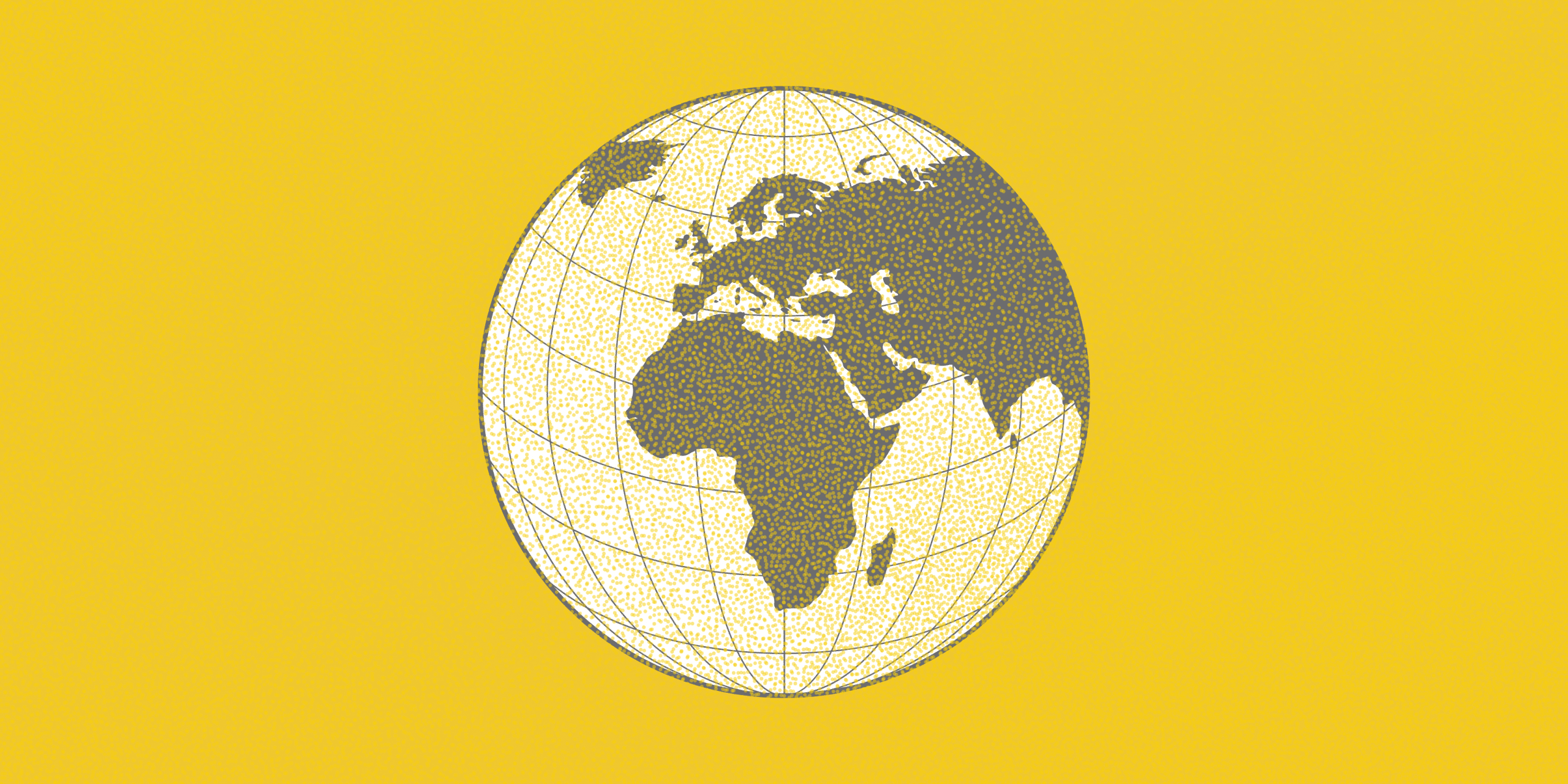El presente artículo explica la Conferencia de Berlín, el evento que formalizó la ocupación efectiva europea del territorio africano y su posterior reparto entre las potencias europeas de la época y consolidó las bases del colonialismo.
Los orígenes o antecedentes de esta conferencia se remontan a las expediciones del siglo XIX al interior del continente africano llevadas a cabo por exploradores europeos como David Livingstone o Henry Morton Stanley. Dichas expediciones favorecieron la propagación de información sobre la vasta geografía física del continente y sus recursos naturales que permanecían sin explotar por la población local. Esto despertó la codicia y ambición desmedida de los países europeos, muchos de ellos ya industrializados y con una superioridad tecnológica frente a las entidades políticas africanas.
El contexto geopolítico del siglo XIX estuvo marcado por la competencia imperialista entre potencias europeas. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal y España buscaban asegurar colonias que garantizaran recursos, rutas comerciales y prestigio internacional. África fue concebida como un “territorio vacío”, un espacio que debía ser administrado, dividido y explotado.
La metáfora del “vacío geográfico” ocultaba la violencia de la expropiación. En este sentido, la insistencia de Portugal por controlar el Estuario del Congo, entraba directamente en conflicto con las pretensiones de Bélgica (representada por la figura del rey Leopoldo II) sobre esta zona de África Central. Bajo este pretexto, las potencias europeas se reunieron para tratar sus reivindicaciones africanas.
➡️ Te puede interesar: Del Grupo Wagner a Africa Corps: la evolución de la presencia paramilitar rusa en el Sahel
El 15 de noviembre de 1884, dió comienzo la Conferencia de Berlín, convocada por Otto von Bismarck, canciller y primer ministro alemán. En total asistieron representantes de 14 países: Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Imperio Otomano, Portugal, Rusia, Suecia-Noruega y Estados Unidos. La conferencia fue presentada al mundo como un ejercicio de orden y civilización, pero en realidad, fue el acta fundacional del despojo sistemático que transformó a África en un laboratorio del capitalismo moderno.
Durante semanas estas potencias ignoraron por completo todas las composiciones étnicas, lingüísticas y culturales previamente existentes en África. Los diplomáticos europeos asistentes a las negociaciones sentaron las bases de un marco común para la ocupación efectiva europea del territorio africano, que concluyó con la colonización de África.
La conferencia se celebró del 15 de noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885. El acuerdo oficial firmado al término, conocido como Acta General de la Conferencia de Berlín contenía seis declaraciones:
- Declaraba neutral la cuenca del río Congo.
- Libertad de comercio y navegación para todos los estados de la cuenca.
- Prohibía la trata de esclavos.
- Establecía la libre navegación del río Congo.
- Establecía la libre navegación del río Níger.
- Marco para el reconocimiento de cualquier nueva ocupación de territorio costero africano por parte de las potencias europeas.
Este período sombrío de la historia tuvo efectos devastadores en las sociedades africanas, incluyendo la explotación, trabajo forzado y la alteración de los sistemas tradicionales.
➡️ Te puede interesar: ¿Qué está pasando en Sudán? El gran olvidado en el corazón de África
Las huellas del reparto: Colonialidad y Geopolítica contemporánea
141 años después de la Conferencia de Berlín, África sigue marcada por las fronteras y repartición del continente —la mayoría de las fronteras de África no se formaron inicialmente hasta después de la Conferencia de Berlín de 1884-85 y la mayoría no tomó su forma final hasta más de dos décadas después— que se trazaron en ese momento y en los años posteriores.
Este evento fue el catalizador que dio paso a zonas geográficas ubicadas arbitrariamente, la mayoría de las cuales eran líneas rectas y descuidaban las características locales, los grupos étnicos y los estados históricos, que se dividieron a través de un proceso aleatorio.
Actualmente, conflictos como los que suceden en Sudán, República Democrática del Congo, Nigeria, o el Sahel no pueden terminar de entenderse sin atender a las configuraciones artificiales que dividieron pueblos y territorios. La persistencia del legado berlinés va más allá del mapa político: se expresa en la estructura económica y epistemológica del sistema mundial.
El modelo extractivista implantado en el siglo XIX continúa vigente. Los recursos africanos siguen siendo vitales para el funcionamiento de las economías del Norte global. Las grandes corporaciones transnacionales y las potencias occidentales, ahora acompañadas por nuevos actores en el escenario global geopolítico como China o Turquía, compiten por el control de estos recursos estratégicos. La retórica ha cambiado: ya no se habla de “civilización”, sino de “desarrollo” y “cooperación”. Pero el principio sigue siendo el mismo: África como espacio de extracción y dependencia.
En términos geopolíticos, la presencia extranjera en el continente demuestra que las relaciones con África se han transformado con nuevas alianzas y enemistades, pero la lógica del control permanece intacta.
Asimismo, la colonialidad del conocimiento continúa operando. Un ejemplo de ello es que las lenguas coloniales siguen siendo las lenguas oficiales de la mayoría de los Estados africanos; las universidades privilegian teorías y metodologías eurocéntricas; los medios internacionales construyen narrativas que presentan a África como espacio de conflicto o carencia.
➡️ Te puede interesar: Más allá del Magreb: el desafío africano que Europa no quiere mirar
Horizontes de descolonización
Indudablemente África es sujeto de resistencias. Desde las independencias de mediados del siglo XX hasta los actuales movimientos políticos, sociales y culturales, se ha ido gestando una respuesta a la colonialidad global. El panafricanismo de referentes como Nkrumah o Sankara propuso la unidad continental como estrategia de emancipación frente a las potencias externas.
En el terreno cultural, artistas, escritores y pensadores africanos han impulsado procesos de reescritura de la historia y revalorización de los saberes locales. Iniciativas regionales, como la Unión Africana, también representan en teoría un intento de superar el legado berlinés mediante la integración política y económica, aunque limitadas por las presiones externas y las asimetrías internas. Estas experiencias señalan un horizonte: reconstruir África desde dentro, en sus propios términos.
Desde una perspectiva geopolítica implica reconocer que las dinámicas de poder (desequilibrado) entre el Norte y el Sur no han terminado, sino que se han transformado en discursos de desarrollo, cooperación y seguridad. Al mismo tiempo, implica reconocer las fisuras por donde emergen las resistencias africanas, las teorías del conocimiento del Sur y los proyectos políticos que desafían el orden heredado. En este sentido es necesario, devolver a África su capacidad de narrarse a sí misma y de redefinir sus imaginarios.
➡️ Si quieres adentrarte en las Relaciones Internacionales y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos: