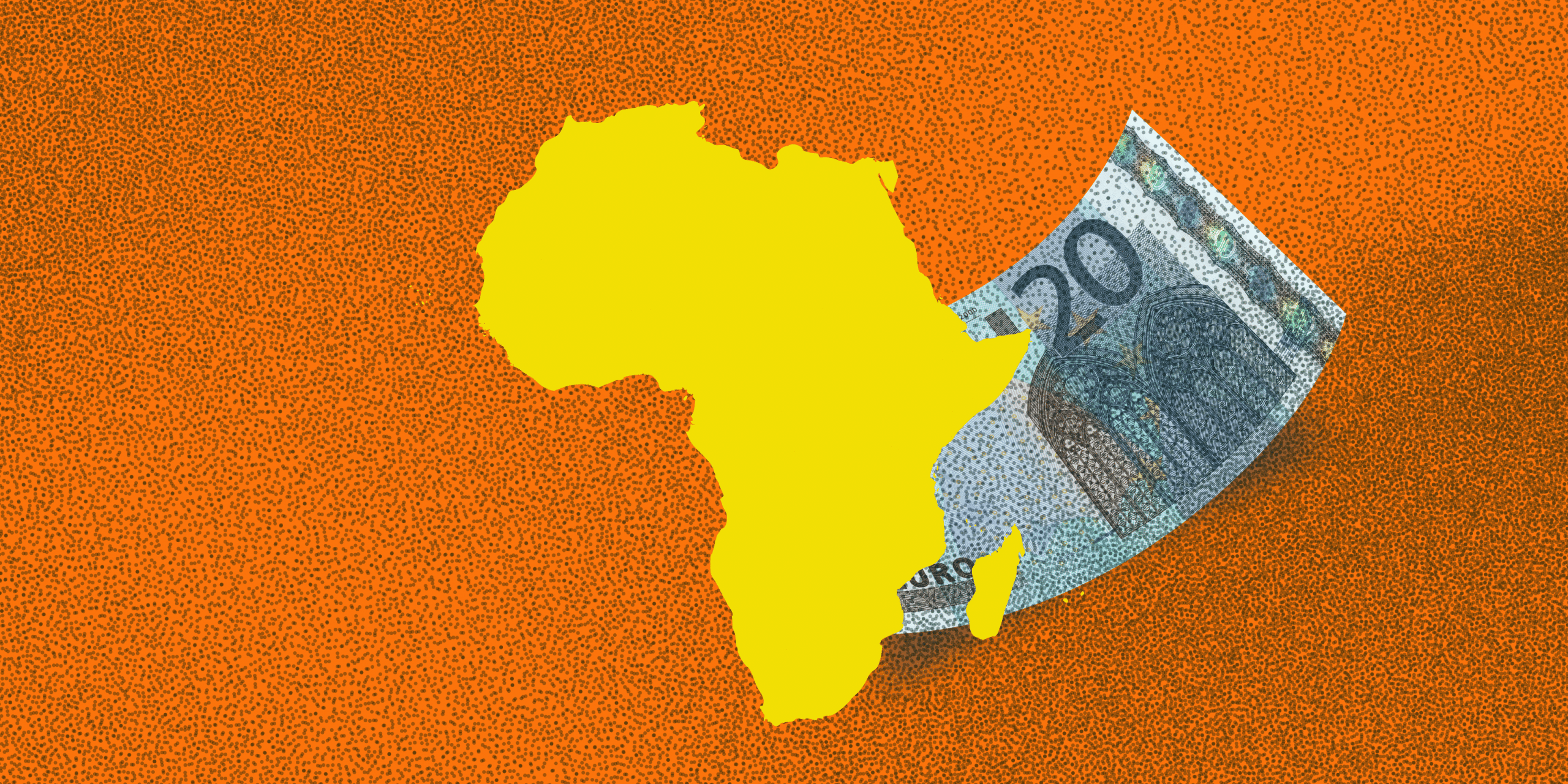El Sahel se presenta como una región en crisis, pero esta imagen responde a intereses globales. En este artículo, Artiom Vnebreaci Popa analiza cómo ese discurso afecta la soberanía y la acción local. También propone repensar la cooperación internacional desde una perspectiva más crítica y contextual.
La región del Sahel se ha consolidado en la última década como uno de los epicentros del discurso securitario global. Sin embargo, hablar del «Sahel» como entidad geopolítica singular constituye, en sí mismo, un ejercicio de poder epistémico que merece un examen crítico.
Cuando analistas, formuladores de políticas y medios de comunicación internacionales invocan «el Sahel», están realizando una operación de homogeneización territorial que borra las diferencias sustanciales entre Estados-nación con historias, composiciones étnicas, estructuras institucionales y desafíos profundamente divergentes.
De esta forma, la construcción discursiva del «Sahel» como región homogénea de crisis, vacío estatal y amenaza securitaria opera como profecía autocumplida: al ser representada de tal manera, la región es gestionada conforme a esa representación.
➡️ Te puede interesar: Burkina Faso en transformación: geopolítica, soberanía y poder bajo Ibrahim Traoré
Esta dinámica se articula mediante dos mecanismos entrelazados.
Primero: la homogeneización regional simplifica realidades complejas bajo la etiqueta de «zona fallida» o «zona en crisis constante». Segundo: la institucionalización de una economía del rescate que convierte la crisis permanente en modo de gobernanza, mercado y relación de poder.
Ambos procesos se refuerzan mutuamente, generando un circuito de securitización, ayuda humanitaria, cooperación internacional y gobernanza de emergencia que funciona como infraestructura material y simbólica del poder global contemporáneo.
Es imperativo aclarar desde el inicio: este análisis no niega la existencia de violencia estructural, fragilidad institucional, crisis climática o desplazamientos forzados en la región. Estos fenómenos son verificables y producen sufrimiento humano innegable.
Lo que se cuestiona es el modo en que esa realidad es capturada discursivamente, simplificada bajo rúbricas totalizadoras y convertida en recurso estratégico para actores externos. La distinción es fundamental: reconocer la inestabilidad no equivale a aceptar acríticamente los marcos interpretativos dominantes ni las respuestas que de ellos se derivan. La crisis es real, su relato es político.
La violencia epistémica de la homogeneización regional
La designación del «Sahel» como región coherente constituye el primer acto de violencia epistémica en este teatro geopolítico. Asimismo, las categorías regionales no son hechos naturales sino constructos históricos producidos por actores con poderío colonial.
En la actualidad, cuando organismos como la Unión Europea, el Banco Mundial o think tanks occidentales agrupan bajo el término «Sahel» a países tan diversos como Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Sudán, están realizando una operación de simplificación que sirve propósitos administrativos y estratégicos específicos, pero que oscurece las particularidades constitutivas de cada territorio nacional.
Cada uno de estos Estados no solo posee problemáticas diferenciadas, sino que internamente contiene multiplicidades étnicas, lingüísticas, religiosas y económicas que desafían cualquier narrativa unificadora. La noción de «crisis saheliana» borra estas especificidades y produce un objeto geopolítico manejable desde las capitales occidentales: un espacio homogéneo sobre el cual intervenir con programas estandarizados, misiones militares regionales y paquetes de ayuda humanitaria que ignoran las particularidades locales.
Como señaló Edward Said en su crítica al orientalismo, la homogeneización de territorios complejos bajo etiquetas simplificadoras no es un error metodológico sino una estrategia de poder: convierte lo diverso en singular, lo específico en genérico, y lo complejo en manejable.
➡️ Te puede interesar: ¿Qué es el Sahel y dónde se ubica?
Esta operación discursiva tiene consecuencias materiales concretas. Al hablar del «Sahel» como entidad, las políticas internacionales tienden a diseñar respuestas regionales que ignoran las demandas locales diferenciadas.
Las misiones de seguridad, los programas de resiliencia climática y las iniciativas de desarrollo se implementan bajo la lógica de la «región en crisis», lo cual invisibiliza que un programa efectivo en Burkina Faso puede ser contraproducente en Mauritania, o que las dinámicas de conflicto en el norte de Malí responden a genealogías políticas radicalmente distintas a las del Lago Chad.
La homogeneización, por tanto, no es solo simbólica. Genera ineficiencia, deslegitimación y con frecuencia: exacerbación de los conflictos que supuestamente busca resolver.
La profecía autocumplida: cuando el relato produce la realidad
El concepto de profecía autocumplida, acuñado por Robert K. Merton en 1948, describe cómo una definición falsa de una situación puede evocar comportamientos que hacen que la definición originalmente falsa se vuelva verdadera. En el caso del Sahel, observamos este mecanismo operando con precisión sistemática.
La región es definida discursivamente como «espacio de vacío estatal», «zona gris de gobernanza», «frontera del terrorismo global» o «laboratorio de la crisis climática». Estas designaciones no son meras descripciones; son actos performativos que configuran las respuestas institucionales y, al hacerlo, moldean la realidad territorial conforme al diagnóstico inicial.
Esto puede notarse en la modalidad de como los actores internacionales al identificar el Sahel como una región en crisis, justifican así intervenciones masivas (ayuda humanitaria, misiones militares, programas de gobernanza y ONG’s). Todo ello sustituye funciones estatales, debilita las instituciones locales, erosiona gradualmente su legitimidad y genera dependencia estructural.
Este circuito se refuerza porque la presencia externa distorsiona economías locales, convierte la emergencia en modo de gestión estatal orientado a captar fondos y produce una narrativa mediática del «vacío» que legitima nuevas intervenciones, perpetuando así la fragilidad que pretende resolver.
➡️ Te puede interesar: ¿Quién es Hemedti? El señor de la guerra que aterroriza Darfur
De esta forma, las intervenciones diseñadas para estabilizar y desarrollar regiones (sin comprender sus causas profundas) tienden a perpetuar su condición inicial al convertirlas en espacios de excepción donde la soberanía nacional se suspende en favor de regímenes de emergencia gestionados externamente. Esto no significa que tales intervenciones humanitarias no sean necesarias.
Pueden ser complementarias, siempre y cuando la causa de la ayuda sea genuina, y la búsqueda estratégica de la misma es comprender toda la tesitura de una región altamente diferenciada.
La economía política del rescate: mercantilización de la crisis en el Sahel
Si la homogeneización discursiva constituye el marco simbólico, la economía del rescate representa su materialización institucional. El término «economía del rescate» designa el conjunto de flujos financieros, actores organizacionales, contratos, proyectos y estructuras que se articulan en torno a la gestión de crisis humanitarias y securitarias.
En el Sahel, esta economía ha alcanzado dimensiones extraordinarias: la Sahel Alliance reporta más de 1.300 proyectos activos por valor superior a 26 mil millones de euros; la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que 28,7 millones de personas requerirán asistencia en 2025, con llamados humanitarios que superan los 4.3 mil millones de dólares anuales; el Banco Mundial identifica la región como prioritaria para programas de resiliencia climática con financiamiento proyectado de varios miles de millones adicionales.
Estas cifras no reflejan simplemente necesidades humanitarias legítimas, sino configuran un mercado con sus propias dinámicas, actores e incentivos.
Participan en este mercado Estados donantes, principalmente europeos y norteamericanos, junto a organismos multilaterales como la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea. También intervienen ONG’s internacionales y locales, empresas de seguridad privada, consultorías de desarrollo, contratistas logísticos, agencias de evaluación y monitoreo, así como think tanks que producen conocimiento experto. A ellos se suman los propios gobiernos, que actúan como intermediarios y receptores.
Cada actor obtiene beneficios específicos. Los donantes proyectan influencia geopolítica. Las ONG’s justifican presupuestos y su existencia organizacional. Las empresas obtienen contratos lucrativos. Los consultores acceden a empleo de alto nivel. Los gobiernos locales reciben recursos que, de otro modo, no tendrían.
La economía del rescate funciona mediante la institucionalización de la emergencia como modelo normativo de gobernanza. A diferencia de intervenciones puntuales ante desastres específicos, en el Sahel la emergencia comienza a verse asumida como condición de base.
Esto genera una paradoja perversa: si la crisis se resolviera efectivamente, el flujo de recursos cesaría, lo cual crearía incentivos implícitos para mantener niveles manejables de inestabilidad.
➡️ Te puede interesar: ¿Qué está pasando en Sudán? El gran olvidado en el corazón de África
Ningún actor individual desea perpetuar el sufrimiento humano deliberadamente, pero la estructura sistémica produce efectos que exceden las intenciones individuales. Las organizaciones necesitan justificar su presencia mediante indicadores de necesidad; los programas deben demostrar impacto, pero no tanto como para volverse innecesarios; los gobiernos locales aprenden a navegar la economía de la crisis para maximizar captación de recursos externos.
Erosión de la soberanía y reconfiguración del Estado poscolonial
Esta erosión opera a través de tres vectores principales:
- La sustitución funcional: cuando organismos internacionales proveen servicios básicos, desplazan al Estado como garante del bienestar y debilitan el vínculo de legitimidad entre gobierno y ciudadanía.
- La condicionalidad: la ayuda se encuentra atada a reformas y políticas impuestas, reduciendo el margen de decisión nacional.
- La presencia militar extranjera: tropas y asesores foráneos implican cesiones de soberanía territorial y securitaria.
De este modo emerge una nueva forma de estatalidad: el Estado-receptor (cuya función central no es la provisión autónoma de bienes públicos sino la gestión de flujos externos). Los gobiernos se especializan en negociar con donantes, cumplir requisitos institucionales y administrar la economía de la crisis, adaptándose racionalmente a un entorno de dependencia estructural.
Los golpes de Estado recientes en Malí, Burkina Faso y Níger expresan una reacción frente a esta soberanía limitada. Sus discursos nacionalistas, centrados en la «recuperación de autonomía», derivaron en la expulsión de fuerzas francesas y la búsqueda de alianzas alternativas (como la Federación Rusa).
Sin embargo, al reemplazar una dependencia por otra, revelan que el problema no reside en qué potencia domina, sino en la lógica misma de dependencia que define la problemática institucional.
Hacia un análisis que reconozca la complejidad sin reproducir el paternalismo en el Sahel
El desafío analítico fundamental consiste en reconocer la inestabilidad real del Sahel sin caer en narrativas paternalistas que asuman que solo la intervención externa puede resolver los problemas de la región. Este equilibrio requiere varias operaciones intelectuales simultáneas.
Primero, historizar: entender que los conflictos contemporáneos tienen genealogías que se remontan a la colonización, las fronteras artificiales trazadas por potencias europeas, los legados extractivos de la economía colonial, y las formas específicas en que los Estados poscoloniales se constituyeron. La «fragilidad estatal» no es condición natural sino producto histórico.
➡️ Te puede interesar: Del Grupo Wagner a Africa Corps: la evolución de la presencia paramilitar rusa en el Sahel
Segundo, pluralizar: resistir la homogeneización y reconocer que cada contexto nacional y étnico tiene particularidades que demandan respuestas específicas (no paquetes estandarizados de intervención).
Tercero, reconocer agencia: las poblaciones de la zona del Sahel no son receptores pasivos de violencia o ayuda sino actores que negocian, resisten, adaptan y producen sus propias estrategias de supervivencia y transformación social. Cuarto, cuestionar los marcos: interrogar permanentemente quién define qué constituye «crisis», qué cuenta como «solución», y qué intereses se sirven mediante determinadas representaciones y respuestas.
Esta criticidad no significa negar la necesidad de solidaridad internacional ni la legitimidad de cierta asistencia externa. Implica, más bien, transformar radicalmente cómo se concibe y practica esa asistencia. En lugar de programas diseñados en Bruselas, Washington, París y Moscú, e implementados sobre poblaciones locales, se requiere cooperación horizontal que fortalezca instituciones locales, respete prioridades definidas regionalmente, y construya capacidades endógenas en lugar de sustituirlas.
En lugar de misiones militares que «estabilizan» mediante presencia armada externa, se necesita apoyo a procesos de reconciliación nacional, fortalecimiento de fuerzas de seguridad bajo control democrático local, y resolución de los conflictos estructurales (acceso a tierra, representación política, distribución de recursos) que alimentan la violencia.
➡️ Si quieres adentrarte en las Relaciones Internacionales y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos: