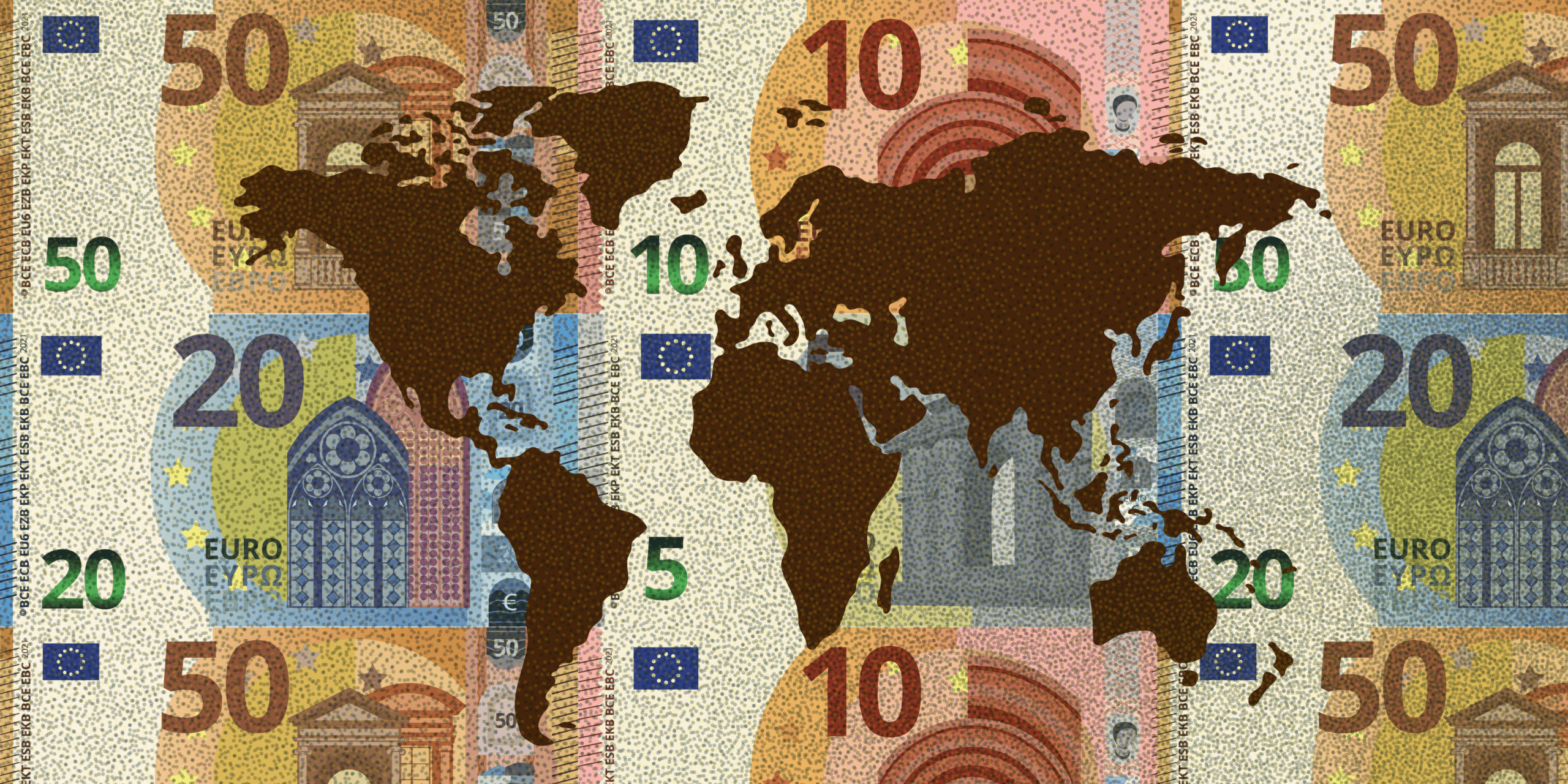Una explicación accesible, sin necesidad de conocimientos previos en economía, sobre la evolución del respaldo soberano del dólar estadounidense y su dimensión geopolítica. En este artículo, Diego Uriel, profesor del Curso de Experto en China y del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute lo explica con detalle.
La hegemonía americana no se puede dar por garantizada, y la situación actual de su deuda soberana amenaza esa proyección de poder. Es cierto que su poder global no se va a derrumbar de un día para otro, pero sí que puede erosionarse desde dentro, cuando la confianza en su sustento financiero empieza a resquebrajarse. Un riesgo al que los EE.UU. se enfrentan desde los últimos años, y que puede traer una crisis de dimensiones globales y catastróficas.
Pero el problema de la deuda es algo global. El coste que muchos gobiernos están pagando por endeudarse empieza a ser un gasto inasumible. Y, ¿por qué se endeudan los gobiernos? Por dos razones bastante categóricas que harían revolverse en la silla a un economista ortodoxo; Primera, porque suelen gastar más de lo que ingresan. Y segunda, porque pueden y, en muchos casos, deben de hacerlo.
La teoría económica en torno a la capacidad del gobierno americano de gastar más de lo que ingresa nos permite comprender dos cosas indispensables para cualquier analista internacional:
Por un lado, pone en contexto su hegemonía durante el siglo XX y nos permite entender la transformación de poder global actual. Y por otro lado, nos permite analizar la respuesta del bloque ruso y chino a la situación actual de sanciones tras la invasión de Ucrania y la guerra arancelaria, indispensable para cualquier tipo de prospectiva.
O en otras palabras, vamos a intentar entender cómo la capacidad de gasto de los gobiernos americanos es clave para poner en contexto las tensiones geopolíticas actuales. Pero una suerte de supercapacidad de endeudamiento que se ha sostenido durante décadas, precisamente, gracias a esa posición hegemónica global.
Para ello vamos a explorar algunos conceptos básicos en torno a las deudas de los gobiernos y cómo esto está relacionado con la inflación y las crisis de consumo. Pero lo vamos a hacer desde su base macroeconómica, porque sólo después podremos entender la dimensión histórica que ha tenido el dólar como moneda de reserva internacional, y así conectar esa evolución con las implicaciones geopolíticas de hoy en día entre grandes potencias.
➡️ Te puede interesar: ¿Qué es el liberalismo y cómo influye en la economía global?
Está claro que la macroeconomía y la política monetaria son complejas. La buena noticia es que rara vez hay verdades absolutas, porque la aplicación práctica de la teoría económica depende de contextos culturales y políticos diversos. Por eso en este artículo vamos a buscar formas de entenderla que nos ayuden a tomar decisiones o incrementar esa participación ciudadana en el debate global aunque siempre haya lugar a páginas y páginas de excepciones y matizaciones. Ese es el objetivo de este artículo.
Así que empezamos con un símil bastante ilustrativo de una realidad que se nos presenta, muy a menudo, más compleja de lo que realmente es: lo primero que debemos saber es que los fenómenos que experimenta la deuda de un país se asemejan en gran medida a aquellos de la deuda de un individuo o una empresa. Unos gobiernos, que al igual que individuos y empresas, suelen recurrir a dos cosas para pagar sus deudas: flujos de caja y activos.
«Flujos de caja» quiere decir el dinero que entra y sale regularmente de las cuentas del Estado: impuestos, gasto público, etc. En este contexto, «activos» son bienes o derechos que el Estado posee y puede vender o usar como garantía, como tierras, edificios, recursos, reservas de divisas, etc.
Por poner un ejemplo, un gobierno como el chino tiene una gran cantidad de activos en propiedad (tierras, edificios, materiales, las reservas en divisas que acumula su Banco Central con las exportaciones, etc.) que pueden hacer líquidos (vender) en el medio y largo plazo para financiar su deuda. También cuentan con importantes flujos de caja gracias no sólo a impuestos, sino a los beneficios que obtienen sus empresas estatales por el mundo.
Y cuando alguien, una familia, una empresa, o un gobierno, no pueden hacer frente al coste de su deuda, suelen recurrir a dos alternativas inmediatas para no entrar en lo que se conoce como «default» o impago de la deuda: las opciones son recortar gastos o aumentar ingresos.
Pero el caso de un posible «default» de deuda soberana que mayor dimensión geopolítica nos trae, es sin duda, el del comienzo de estas líneas. De hecho, resulta imposible analizar los movimientos internos y externos de Donald Trump y su ejecutivo si no los enmarcamos dentro del problema de deuda que acumulan. Y es que la legitimidad y el margen de maniobra del gobierno norteamericano se encuentran fuertemente condicionados por la sombra del riesgo que supondría un eventual impago del acumulado que debe el país o los intereses que se han prometido a sus acreedores.
Pero aquí está el giro: en ocasiones, los gobiernos de los países tienen una tercera opción para hacer frente al pago de su deuda. Una maniobra que, bajo las circunstancias correctas, permite a los gobiernos desarrollar estrategias con las que enfrentarse a esa deuda, y también un recurso del que las familias y empresas no disfrutan de igual manera: devaluar su moneda.
Y este es el primer concepto de teoría monetaria que conviene aprender; una moneda se devalúa cuando pierde valor relativo respecto a todo lo que esa moneda pueda servir como medio de pago. Y ¿qué significa «perder valor relativo»? Básicamente, que en el momento que se intercambia por un bien o servicio adquiere menos de ellos que antes. Es decir, que tras la devaluación, es necesario una cantidad de moneda mayor para adquirir la misma cantidad de ese bien o servicio. Esto equivale a decir que los precios suben, o que lo mismo cuesta más que antes. Lo que se conoce también como «inflación».
➡️ Te puede interesar: Qué es la inflación y qué nos dice de un país
¿Y por qué está esto relacionado con el pago de una deuda? Porque al mismo tiempo que los precios en un país aumentan, la deuda de aquellos que se han endeudado también se reduce. Pero cuidado, esto ocurre, siempre y cuando esos deudores de ese país hayan pedido dinero prestado en su propia moneda, y también cuando el coste de endeudarse (el interés que pagan por esa deuda) sea fijo y no esté sujeto a valores variables como el Euribor o la inflación.
Es decir, al devaluar ligeramente la moneda, la deuda de los consumidores, empresas, y organismos públicos, también se reduce a corto plazo, porque ahora el dinero que el deudor destina cada mes al pago de su deuda, «vale menos». Y ¿por qué vale menos? Dicho de forma básica: porque se ha puesto más moneda en circulación. Es decir, lo que coloquialmente se conoce como «imprimir dinero». Pero la mejor forma de verlo es, como siempre en economía, con números.
¿Qué relación hay entre imprimir dinero, inflación y pérdida de poder adquisitivo?
Pongamos el ejemplo de una isla desierta, sin acceso a la civilización, donde sólo hay 100 monedas de una divisa -llamémosla «coralín»- 100 cocos disponibles y dos consumidores. En esa economía, habrá 100 cocos para intercambiar por 100 coralines, es decir, el precio natural de un coco será de 1 coralín. Si cada consumidor tiene 50 coralines, entonces podrá comprar 50 cocos con ellos.
➡️ Te puede interesar: ¿Qué es el keynesianismo y cómo influye en la economía global?
Entonces, ¿qué pasa si se consiguen repartir 100 coralines más (50 a cada consumidor), pero la producción de cocos sigue siendo la misma? Pues que un consumidor que ha recibido 50 coralines más, querrá quedarse con más cocos, y ofrecerá más dinero por cada coco. El otro consumidor tendrá que igualar esa oferta para adquirir la misma cantidad de cocos que antes, así hasta que cada consumidor puede dar el máximo disponible por los cocos. El fenómeno es evidente: sus ahora 100 coralines compran los mismos 50 cocos. El precio ha cambiado de 1 a 2, ha aumentado. Esto es un ejemplo real y ultrasimplificado de lo que se conoce como «inflación».
En conclusión, el «gobierno» de esa isla, al introducir 100 coralines más, lo que está haciendo es devaluar el coralín. Está introduciendo moneda en la economía sin que la producción haya aumentado, lo que también se conoce como «monetizar».
Pongamos entonces el ejemplo de un consumidor determinado que recibe un salario X cada mes. Con esta lógica, tras la devaluación de la moneda en la que recibe ese salario, ese consumidor va a poder comprar un porcentaje menos de bienes y servicios que antes, pero su deuda, si es a tipo de interés fijo y en esa misma moneda (como ya hemos visto), va a seguir siendo la misma.
¿Qué es el coste de oportunidad y por qué es clave en economía?
Entonces, ¿qué pasa si la deuda sigue siendo la misma, pero la moneda se ha devaluado y ha generado inflación en esa economía? Para entender esto, introducimos otro concepto de teoría económica llamado: coste de oportunidad.
El coste de oportunidad en el pago de un préstamo, es aquello que se deja de comprar para hacer frente al pago de esa deuda. Pero en este caso, como con el mismo salario X ahora se compra menos, el coste de oportunidad del pago de la deuda es también menor. O lo que es lo mismo: el coste relativo del pago de la deuda ha bajado.
A todo esto hay que añadir, que esa deuda también se reduce a largo plazo porque el salario y las rentas del consumidor aumentan gradualmente para ajustarse a ese aumento de precios general, mientras que la cuota fija de deuda que cada consumidor debe de pagar sigue siendo la misma.
Por todo esto los países encuentran más aspectos positivos en una inflación controlada y razonable, porque esta misma lógica también puede aplicarse a su deuda soberana sin comprometer necesariamente su estabilidad económica.
➡️ Te puede interesar: Donald Trump, el rey de la guerra comercial
En todo esto, hay un pequeño «pero» que conviene estudiar un poco más en profundidad, y es que ese aumento de precios o inflación que trae el aumento de dinero en circulación, de por sí, no es algo malo, de hecho es algo positivo. Dicho de forma muy sencilla y simplificada, hay teorías que afirman que, las economías son deflacionarias por sí solas. Esto quiere decir que con el desarrollo tecnológico, los aumentos de productividad traen una mayor eficiencia en los procesos, por lo que los precios tienen tendencia natural a decrecer.
Esto que se conoce como «la tendencia deflacionaria estructural de las economías tecnológicas», y aunque puramente teórico, en realidad no es tan positivo como parece: porque la economía es también fenómeno social. Si los precios que encontramos en una economía suelen bajar, entonces los consumidores no están motivados a consumir, porque en el futuro bajarán todavía más los precios y podrán comprar más. Esto genera un descenso de consumo, y por tanto, una crisis económica.
Los países deben mantener niveles de aumento de precios «sanos», los cuales suelen situarse en torno al 1 y al 4% anual, lo que genera la ilusión de que el dinero es algo escaso, y por tanto, valioso. El consumidor está motivado a consumir, y la economía tiende hacia su equilibrio natural entre oferta y demanda: El punto donde lo que los consumidores quieren comprar coincide con lo que las empresas pueden ofrecer.
Por eso una vez que queda clara la motivación de los gobiernos endeudados por generar inflación, lo siguiente es entender que deben de usar ese mecanismo con cautela; esa devaluación no debe generar una inflación demasiado alta, ya que supondría una crisis de consumo interna. Esto es todavía más preocupante cuando el país es mayoritariamente importador, como le ocurre a EE.UU. En este caso, si hay mucha inflación (su moneda se devalúa), entonces se aprecia la moneda extranjera con respecto a ella, y sus importaciones se encarecen.
Pero como todo en economía no es blanco o negro, si las importaciones se encarecen porque se ha devaluado la moneda, ocurre lo contrario con sus exportaciones y se abaratan. Un fenómeno que, dentro de unos parámetros calculados, puede beneficiar también al país o al menos compensar parte del encarecimiento de las importaciones.
En conclusión, e independientemente de si devaluar moneda beneficia más o menos la economía de un país por los cambios positivos o negativos que eso genera en su comercio internacional, el principal dilema de los economistas americanos es el siguiente: ¿Cómo aumentar la cantidad total de dólares en circulación sin que eso genere un aumento de precios en los EE.UU.? La respuesta está en el equilibrio entre sostenibilidad fiscal interna y hegemonía monetaria externa.
El inicio de la confianza como base del sistema monetario
Así que para ver cómo lo han conseguido, veamos antes un poco de historia monetaria moderna.
Lo primero es saber que hay dos conceptos monetarios, normalmente opuestos: uno es el «oro», y el otro es el «dinero fiduciario». El oro, por sí sólo, tiene un valor intrínseco. El dinero fiduciario, en contra, no tiene valor intrínseco, «vale algo» porque confiamos en que el Estado que lo emite, lo respalda y lo hará cumplir. Es decir, su valor es mayoritariamente una opinión colectiva en movimiento.
El dólar americano que conocemos hoy en día no ha sido siempre el mismo. Hasta 1933, ese dólar era, simplemente, una justificación de depósito de oro. Estaba completamente respaldado por oro a una tasa de cambio fija de 20,67 dólares por onza, por lo que cualquier ciudadano estadounidense podía ir al banco y cambiar su oro por dólares, o viceversa. De hecho, la palabra «dólar» viene del alemán «taler», una moneda de plata elaborada siglos antes en Bohemia que circulaba por Europa.
Pero durante la Gran Depresión de 1929 a 1933, la mayor crisis económica del siglo XX en los EE.UU., los ciudadanos sacaron sus depósitos masivamente de los bancos en una vorágine de miedo y otras razones en torno a la confianza del consumidor. Menos depósitos en los bancos significa que estos pueden conceder menos préstamos, lo que puede llevar a un colapso de la inversión y el consumo.
El que fue presidente americano a partir de 1933, Roosevelt, necesitaba rápidamente reactivar el consumo y la inversión poniendo rápidamente más dólares en circulación y a disposición de los bancos. ¿Cuál era el problema? Que esos dólares eran un certificado de depósito de oro, por lo que su ejecutivo tendría que aumentar las reservas de oro que lo respaldasen al mismo tiempo, y como es evidente, esto podría llevar décadas.
Así que en 1933 se tomaron una serie de decisiones que llevaron a la primera ruptura parcial entre el dólar y el oro -aunque durante la Primera Guerra Mundial se suspendió parcialmente-, las cuales consolidaron la idea de que la confianza en el Estado puede sustituir al respaldo metálico: se confisca el oro y prohíbe su convertibilidad privada (Executive Order 6102), y también se devalúa el valor del dólar por el oro. Es decir, se reconoce oficialmente que hacía falta más dinero para comprar la misma cantidad de oro. Pasa de valer 20,67 dólares por onza, a 35 dólares por onza.
A partir de entonces, el dólar ya era sólo convertible por oro para gobiernos extranjeros, lo cual mantuvo la credibilidad internacional de su moneda. En conclusión, el dólar se volvió fiduciario para los estadounidenses, pero siguió vinculado al oro para gobiernos y reservas internacionales, lo que ayudó a mantener la confianza global de EE.UU. mientras sus gobiernos ganaban flexibilidad interna. Pero esta situación no duraría mucho.
➡️ Si quieres adquirir conocimientos sobre Geopolítica y análisis internacional, te recomendamos los siguientes cursos formativos: