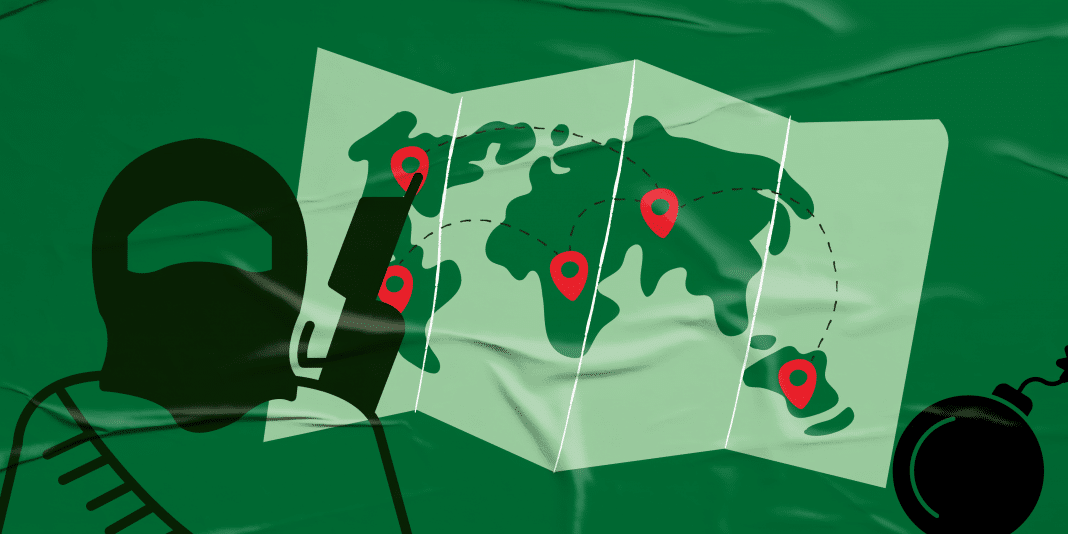Los mapas no solo muestran calles y fronteras: también revelan patrones invisibles de nuestra vida social. Aplicados con inteligencia, pueden anticipar entornos donde florecen riesgos y oportunidades. En este artículo, Carlos Mira-Perceval presenta un modelo geoespacial para mirar el territorio y prevenir, no para criminalizar.
Creo que no hay ningún secreto en decir que los mapas son parte de nuestra vida cotidiana. Están en Google Maps, en apps de rutas y en los mapas mentales que usamos para pensar. Lo han sido desde hace milenios. Basta recordar que el mapa más antiguo conservado proviene de la antigua Sumer. Todo apunta a que serán aún más importantes en el futuro. En realidad, vivimos rodeados de mapas, y más aún: vivimos a través de ellos.
La clave de un buen mapa (y aquí cito a Javier Recuenco, consultor en estrategia compleja) es que nos proporciona un «framework mental» para leer la realidad, tanto externa como interna. Lo interesante (y perdóneme el lector si uso el adjetivo en un tema tan serio) es que ese marco mental se puede aplicar a casi cualquier fenómeno humano.
➡️ Te puede interesar: Bootcamp inmersivo de HUMINT y Virtual HUMINT
Un mapa no es solo una representación, es una forma de mirar. Y desde ese «dónde», podemos empezar a entender muchos porqués.
Pongo un ejemplo sencillo: todo el mundo conoce en su ciudad una zona de bares, otra de tiendas y otra de fiesta. También hay una zona por la que es mejor no ir por la noche, y otra en la que es precisamente mejor estar por la noche. Esos lugares reflejan patrones sociales y psicológicos que se dibujan sobre el territorio. Dan sentido, entre otras cosas, a expresiones como «Dios los cría y ellos se juntan».
➡️ Te puede interesar: Masterclass | Mapas de calor delictivo: geolocalización y crimen en tiempo real
Pues bien, es justo esa lógica la que nos permite trasladar esta manera de mirar a un ámbito mucho más complejo: el de los procesos de radicalización. Concretamente, en este artículo, al fenómeno del extremismo yihadista. Porque, aunque nos cueste pensarlo así, la radicalización también tiene geografía: ocurre en lugares concretos, con características concretas, que se repiten con más frecuencia de la que pensamos. Y sí, a menudo hay un patrón espacial que permite anticipar ciertos entornos de riesgo.
Este trabajo parte de una pregunta incómoda pero necesaria: ¿podemos usar herramientas cartográficas (y en particular el análisis geoespacial a nivel de sección censal) para identificar zonas donde podrían estar operando, no células activas, sino los caldos de cultivo previos a una captación? Aquí no se trata de criminalizar barrios ni religiones. Se trata de prevenir, de entender, y sobre todo de mirar mejor.
Mapas para identificar y entender los entornos de riesgo
Si aceptamos que ciertos entornos pueden facilitar procesos de radicalización, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo identificarlos? ¿Qué datos permiten localizarlos y analizarlos?
En este caso, me he propuesto responder con un modelo sencillo pero ilustrativo. Usaré únicamente datos públicos y accesibles, como los proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los geoportales oficiales de la ciudad de Madrid. ¿Por qué Madrid? Porque es una de las capitales europeas con mayor calidad y resolución en datos geoespaciales. Esto permite trabajar a nivel de sección censal sin perder precisión ni caer en generalizaciones injustas.
El modelo parte de una idea básica pero potente: los procesos de radicalización necesitan entornos físicos donde ocurrir. Aunque la captación online es una realidad, la radicalización operativa requiere contacto humano, presencia y comunidad. Y cuando hablamos de entornos vulnerables, donde el dinero escasea, los lugares de encuentro suelen ser dos: las casas o los parques.
Con esta lógica, construí un modelo que comienza por detectar zonas socialmente deprimidas.
Para ello, apliqué una suma ponderada de trece variables sociales. Entre ellas están el nivel de renta, la tasa de desempleo (especialmente juvenil), el tamaño medio del hogar, la edad media y el nivel educativo. También el acceso a servicios básicos como la salud, el índice de juventud, la presencia de familias monoparentales, el número de delitos registrados y la densidad de población.
Incluí además la nacionalidad de los residentes, el porcentaje de población extranjera y el grado de vulnerabilidad urbana. El resultado es un índice que señala secciones censales especialmente frágiles, donde los discursos radicales encuentran más fácilmente terreno fértil.
A este primer análisis se le añaden otras capas relevantes. La cercanía a lugares de culto islámico (mezquitas o centros culturales) no se introduce como un factor de riesgo por sí mismo, sino como un indicador del tejido comunitario donde pueden operar, tanto para bien como para mal, distintas narrativas religiosas.
En paralelo, incorporé la presencia de parques urbanos. Pero no cualquier parque: solo aquellos que cuentan con bancos y fuentes de agua potable. Es decir, espacios que permiten una permanencia prolongada sin coste económico. Esto puede parecer anecdótico, pero es clave si hablamos de jóvenes sin recursos y con tiempo libre. También lo es si carecen de alternativas accesibles de ocio o apoyo institucional.
➡️ Te puede interesar: Cómo analizar una imagen satelital con IMINT y GEOINT
Por último, se incorpora la variable de movilidad. Un joven promedio en Madrid se mueve en metro. Por eso, los parques que reúnen las condiciones anteriores y están cerca de estaciones de metro aumentan su relevancia dentro del modelo.
A través de una superposición de capas y una suma ponderada de todos estos factores, se genera una primera cartografía del riesgo. Es una aproximación cada vez más afinada de los entornos urbanos que podrían albergar procesos de captación o radicalización.
La inmigración magrebí representa en Madrid aproximadamente un 3 % del total, pero se concentra en zonas muy concretas: Tetuán, Usera, Lavapiés y Villaverde. Esta concentración no es por sí sola un indicador de riesgo, pero sí plantea preguntas legítimas: ¿coinciden estas zonas con los patrones descritos anteriormente? ¿qué recursos comunitarios existen en esas zonas?, ¿cuál es la presencia institucional? y ¿cuáles son las narrativas que están en juego?
Mapas que transforman riesgos en oportunidades de comunidad
Un parque no es solo un parque. Un banco no es solo un banco. Una fuente no es solo una fuente. Cuando se cruzan con pobreza, abandono institucional y aislamiento, esos objetos cotidianos se transforman en escenarios posibles de influencia, encuentro y, a veces, cooptación.
La fuerza de este modelo no reside únicamente en su capacidad para mostrar zonas en riesgo, sino en cómo esas deducciones (aparentemente sutiles) se pueden traducir en herramientas operativas para quienes trabajan en prevención, seguridad o urbanismo. Si podemos leer el mapa con otros ojos, también podemos actuar sobre él con otras manos.
➡️ Te puede interesar: ¿Como protegernos de desastres naturales usando GEOINT?
Así, una capa de parques con mobiliario urbano en zonas vulnerables no es solo una imagen bonita. Puede convertirse en una guía para priorizar actividades comunitarias, vigilancia de proximidad o incluso intervenciones educativas de calle. Un índice de conectividad entre zonas deprimidas y puntos de congregación religiosa puede servir para detectar corredores urbanos donde conviene reforzar la presencia institucional antes de que otros lo hagan.
Un modelo de alertas tempranas basado en capas actualizables (con datos de exclusión social, movilidad o accesibilidad) podría permitir detectar puntos calientes antes de que sean visibles para las estadísticas.
Esta forma de pensar no criminaliza: contextualiza. No generaliza: prioriza. Y sobre todo, invita a leer el espacio no como fondo neutro, sino como actor implicado en los procesos sociales más profundos, incluidos los más peligrosos.
Porque al final, si todo ocurre en algún lugar, el mapa sigue siendo uno de los instrumentos más poderosos para decidir dónde mirar, cómo actuar y con qué urgencia hacerlo.
En tiempos donde la amenaza se disuelve entre lo digital, lo urbano y lo cotidiano, mapear bien no es cartografiar al enemigo: es reconocer los vacíos que otros pueden llenar antes que nosotros. Es detectar las ausencias institucionales que se convierten en presencias extremistas. Es ver en un banco no un mueble urbano, sino un punto de conexión humana que puede jugar a favor… o en contra.
➡️ Te puede interesar: España aprueba su hoja de ruta contra el crimen organizado: una estrategia de cinco años para anticipar, reaccionar y consolidar
La geointeligencia, bien aplicada, no sirve para señalar culpables, sino para adelantarse a los contextos que hacen posible lo impensable. No puede (ni debe) sustituir al trabajo social, educativo o policial. Pero sí puede ofrecer la base para que ese trabajo llegue donde hace más falta, cuando todavía hay tiempo.
Porque si hay algo que este modelo demuestra es que no hay radicalización sin lugar, y que cada lugar cuenta una historia. El reto está en aprender a leerla antes de que otros la escriban por nosotros.
Y quizá ahí resida la verdadera promesa de esta forma de mirar el mundo: que lo que hoy vemos como un mapa de riesgo pueda convertirse, con inteligencia y voluntad política, en un mapa de cuidados, comunidad y prevención. Porque los mismos espacios que hoy observamos con preocupación pueden ser, si se interviene a tiempo, los lugares donde se construye algo muy distinto: pertenencia, dignidad y paz.
Todo empieza por saber dónde mirar. Pero lo que cambia el mundo es lo que decidimos hacer después.
➡️ Si quieres adentrarte en el mundo de la Inteligencia y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos: