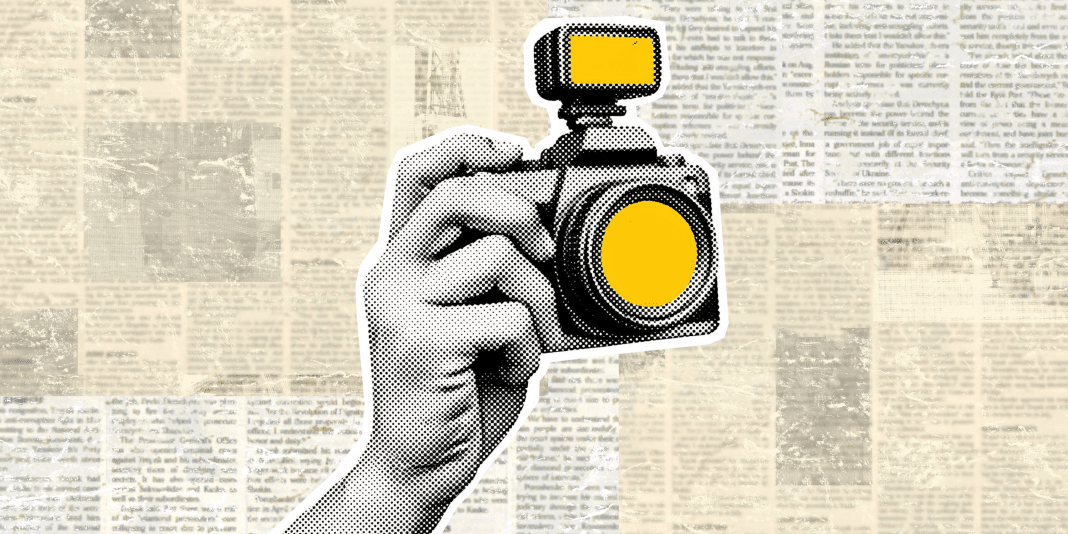La fotografía no solo captura imágenes: también construye narrativas de guerra, memoria y poder. De Gaza a Estados Unidos, la cámara se convierte en arma y testigo de la historia. En este análisis, Artiom Vnebraci Popa expone la relación entre periodismo, geopolítica y el acto de mirar.
Cada día 19 de agosto, internacionalmente se conmemora el Día Mundial de la Fotografía. Es un tributo mundial en honor a la fecha en la que el gobierno francés hizo público el daguerrotipo. De esta forma, regaló al mundo una tecnología, y unas técnicas capaces de democratizar la mirada y el tiempo.
Pero la fotografía no solo ha sido una cuestión técnica de captura de luz, sino un instrumento de memoria, una trinchera de la vida, una herramienta de resistencia y también: una modalidad de control.
➡️ Te puede interesar: De las rutas imperiales al siglo XXI: la geopolítica del té
A lo largo de casi dos siglos de historia, la fotografía ha mutado desde la ciencia y el uso burgués a una masificación en manos de la ciudadanía global. Actualmente, en la era de los smartphones inteligentes, los drones y la inteligencia artificial, la fotografía sigue preguntándose: ¿quién debe mirar, contar o mostrar? Y más importante aún: ¿para quién se muestra? o ¿tiene sentido mirar?
Breve historia de la fotografía: del arte al poder
Desde las primeras placas de Daguerre hasta los humanidades digitales del siglo XXI, la fotografía ha contenido oscilaciones entre la estética y la evidencia. En sus inicios más primitivos, se consideraba un arte reservado para élites que buscaban eternizar legados familiares y escenas urbanas.
Las cámaras portátiles Kodak y Leila permitieron documentar el mundo con inmediatez, verdad, crudeza y también con manipulación a partes iguales.
A principios del siglo XX, la fotografía tomó partido en el campo de batalla y las trincheras. La Primera Guerra Mundial reveló horrores del frente, y la Segunda convertiría a fotógrafos como Robert Capa o Lee Miller en testigos históricos. El eje de la mirada fotográfica había cambiado, ya que ya no se trataba de simplemente ver la guerra, sino de denunciarla y de visibilizar lo que los Estados-nación querían ocultar a la ciudadanía.
Así nació la fotografía de guerra como se conoce actualmente: una práctica de alto riesgo, con gran valor documental, impacto social e implicaciones políticas.
Fotografía de guerra: entre el testimonio y la manipulación
La fotografía de guerra es mucho más que un subgénero del matrimonio entre la fotografía y el periodismo: es una exploración moral. ¿Dónde se encuentra el límite entre informar y explotar? ¿Quién decide qué imagen verá el mundo?
Como advertía Susan Sontag, la fotografía de guerra no solo documenta el horror: también puede estetizarlo. En Ante el dolor de los demás, Sontag planteó que mirar imágenes de sufrimiento ajeno puede provocar tanto empatía como fatiga moral. La repetición de imágenes brutales puede insensibilizar, convertir el dolor en un espectáculo y al espectador en un voyeur impotente.
➡️ Te puede interesar: La geopolítica de los animales: conflictos fronterizos y diplomacia verde
Pero a veces, esa impotencia puede convertirse en rabia y la rabia en acción. Un ejemplo clave de ello es el efecto que provocó la famosa fotografía de la niña de napalm en Vietnam. La crudeza del cuerpo desnudo y quemado de Kim Phuc recorrió el mundo y movilizó la opinión pública contra la guerra. Pero esa misma imagen planteó una pregunta necesaria: ¿y si la fotografía fuese una forma de re-victimización?
En la actualidad, con guerras en directo y en 4K (Ucrania, Gaza, Etiopía, Sudán), las imágenes viajan más rápido que nunca en la historia, pero su interpretación sigue atrapada en marcos ideológicos, narrativas de poder, y algoritmos de visibilidad y clics.
Sontag también denunció que las fotografías de guerra rara vez son neutrales: lo que vemos (y lo que no vemos) depende de decisiones editoriales y sesgos culturales. Las imágenes que llegan al público se encuentran siempre mediadas. Así, en conflictos geopolíticos complejos, el lente se convierte en un campo de batalla.
Desde las agencias de noticias occidentales hasta los medios estatales rusos, iraníes, chinos, o norcoreanos; cada imagen publicada es parte de una guerra de relatos, donde la verdad se fragmenta según el interés del emisor en aras de la manipulación perceptual de la mirada.
Activismo visual: la imagen como resistencia
No toda fotografía es sinónimo de instituciones formales. En los márgenes y periferias han surgido movimientos de fotografía activista; donde la cámara se convierte en un acto de resistencia directa.
Ejemplo de ello son los Ciberpartisanos de Bielorrusia (que combinan el hacktivismo con la difusión de imágenes filtradas de represión estatal). En Irán, durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, imágenes capturadas por ciudadanos con móviles se volvieron símbolos globales de la lucha por los derechos humanos.
Lo mismo ocurrió en Birmania tras el golpe militar de 2021, cuando fotógrafos documentaron las masacres perpetradas por la junta militar, sabiendo que una foto podía costarles la vida en sentido literal.
En Hong Kong, durante las revueltas a favor de la democracia, el uso de cámaras corporales GoPro y transmisiones en directo por Instagram, sirvió para documentar los abusos policiales y surfear la censura oficial.
➡️ Te puede interesar: La Guerra del Emú: cómo unas aves ‘ganaron’ al ejército australiano y lecciones para el futuro
A su vez, en Gaza (donde las autoridades restringen sistemáticamente el acceso de medios internacionales), muchos de los registros más crudos provienen de fotógrafos palestinos locales. Ellos arriesgan su vida para mostrar lo que sucede dentro del cerco israelí. Algunos perdieron la vida por ello, otros sufrieron torturas y terminaron en el exilio.
Cabe destacar los retratos dignificados de familias afroamericanas durante la era de la segregación en Estados Unidos, así como el uso actual de smartphones para documentar la brutalidad policial. Una adolescente grabó el asesinato de George Floyd, y su imagen recorrió la esfera global, lo que convirtió el hecho en catalizador del movimiento Black Lives Matter.
Este movimiento generó un archivo visual tan poderoso como sus propias manifestaciones. Además, colectivos como See Black Womxn o AFROPUNK reconfiguraron el imaginario visual y posibilitaron la descolonización de la mirada.
Tampoco se puede ignorar el papel de iniciativas como Forensic Architecture, que utiliza imágenes, mapas y tecnología 3D para reconstruir crímenes de Estado y violaciones de derechos humanos en Siria, Palestina, México o Colombia.
En casos así, la fotografía no es una profesión: es una forma de vivir (y morir) con dignidad. La imagen no solo documenta la historia: la confronta, la desafía, la sufre y la grita.
Geopolítica de la imagen: ¿quién representa a quién?
Como ya se ha mencionado, toda fotografía se encuentra insertada por ideología. Pero ciertas fotografías tienen más visibilidad dirigida que otras. Esto responde perfectamente a que la distribución de la visibilidad es también expresión de poder. No todas las víctimas son mostradas igual.
No todos los conflictos generan el mismo flujo visual. Existen cuerpos que son llorados más que otros y rostros que valen más clics que otros rostros. A esto se suma el control de los dispositivos de producción y circulación de imagen. Las agencias de prensa occidentales dominan gran parte del archivo visual del mundo. Reuters, AP, Getty o AFP filtran qué se considera digno de ser visto y bajo qué encuadre narrativo.
La mirada desde el Sur Global muchas veces queda supeditada o suplantada por fotógrafos extranjeros, que deciden cómo se representa el dolor ajeno. Tal hecho reproduce estructuras coloniales residuales: se extraen imágenes y datos, igual que antes se extraían materias primas.
A su vez, campañas humanitarias, portadas de revistas virales y premios fotográficos han explotado la llamada «estética del sufrimiento» con imágenes de dolor y ruina.
Pero la mayoría de veces, tal estetización puede se convierte en una forma de anestesia, que convierte el dolor y el horror en espectáculo del feed digital que genera ciclos de dopamina interminables.
Frente a esto, colectivos como Witness, NOOR Images, o fotoperiodistas independientes se encuentran re-conceptualizando las formas éticas la violencia representada, abogando por devolver el control del relato a los propios sujetos retratados.
¿Y ahora qué? Posfotografía y conclusiones
El progreso técnico ha puesto en jaque la credibilidad misma de la fotografía: herramientas como Midjourney o DALL·E han formulado la época de la imagen sintética, donde lo ficticio puede parecer tan real como lo documental.
En este escenario emergente, la pregunta no es ¿quién tomó la foto?, sino ¿fue alguna vez real? Por ejemplo, la fotografía de guerra (durante décadas fue una fuente incómoda de verdad) hoy se enfrenta a la amenaza de la posverdad visual: una imagen manipulada puede ser viral en cuestión de minutos e influir en la opinión global. Por ello, el acto de mirar ya no puede ser ingenuo: debe ir acompañado de sospecha y contexto.
En un mundo saturado de imágenes, el desafío es fotografiar aún más, sino capturar y entender mejor. Frente al ruido visual, la banalización del sufrimiento y la dictadura algorítmica, el futuro del testimonio dependerá de quién decide documentar, con qué intención y para quién. Los fotógrafos del futuro no solo llevarán cámaras: también serán analistas de datos, archivistas, activistas programadores, y/o éticos de la imagen y los derechos digitales.
En este Día Mundial de la Fotografía, hace falta recordar que ninguna imagen es inocente. Cada disparo es una decisión y cada distribución es un acto geopolítico. En tiempos de polarización ciudadana, vigilancia masiva y manipulación dirigida, la fotografía debe recuperar su dimensión ética y emancipadora.
No se trata de mostrar el mundo, sino de revelar las estructuras de poder que deciden cómo ese mundo es mostrado.
➡️ Si quieres adentrarte en las Relaciones Internacionales y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos: