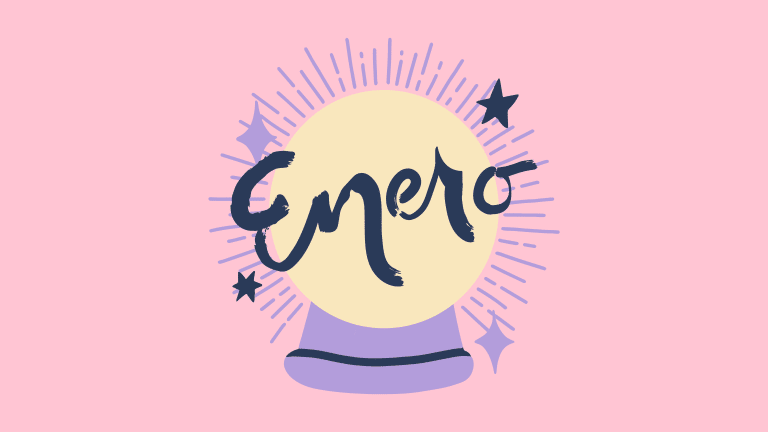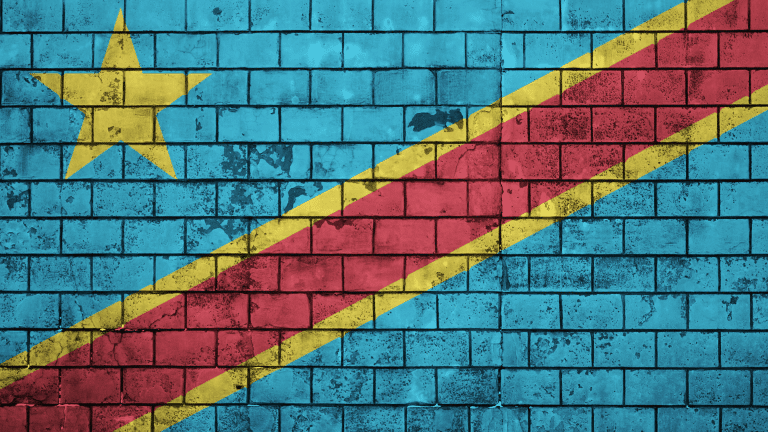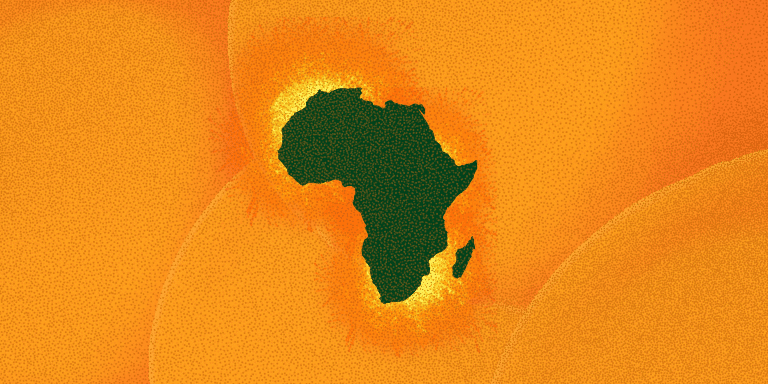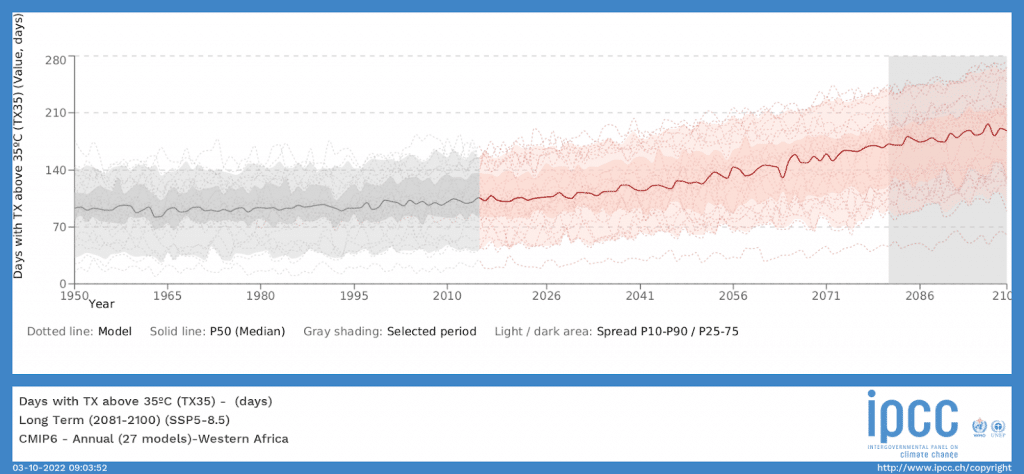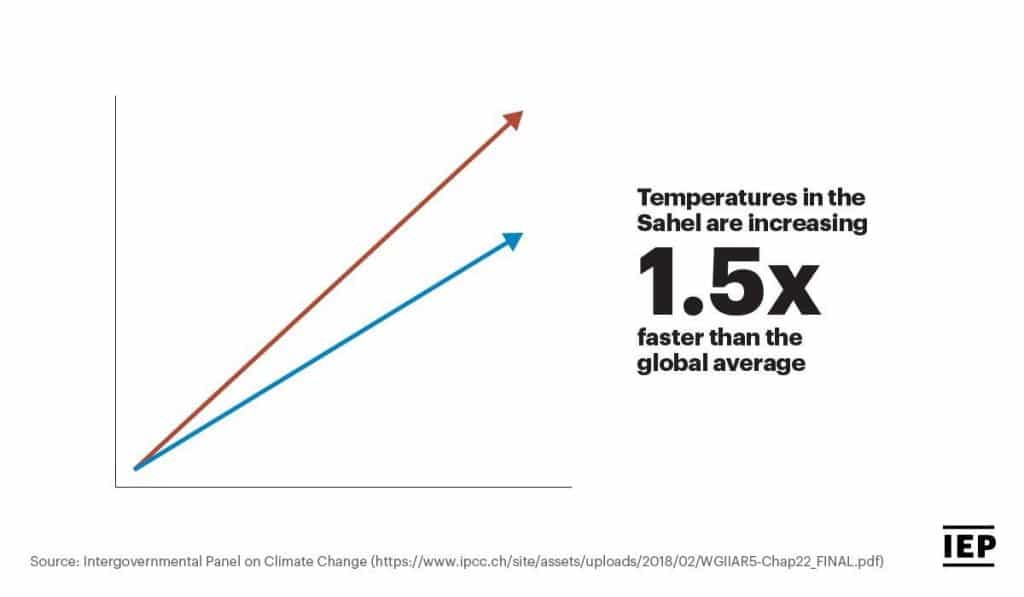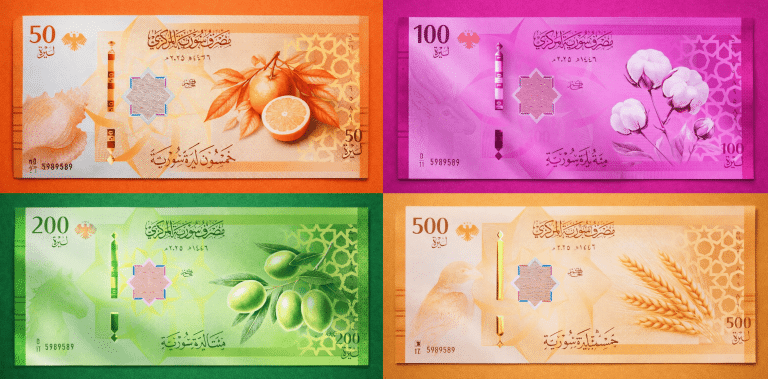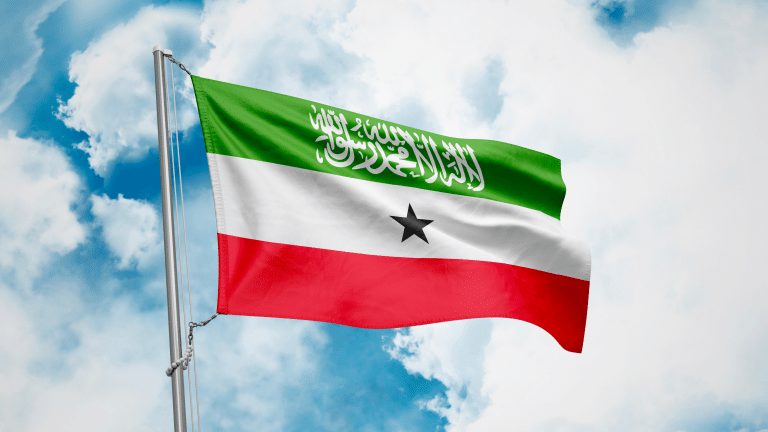🗓️ Las claves para saber qué pasará en enero de 2026
Si todos los viernes te enviamos el boletín semanal de LISA News con lo que ha ocurrido en los últimos 7 días, el primer día del mes también te damos las píldoras de información que necesitas para saber qué esperar que ocurra ese mes entrante: elecciones, cumbres internacionales, efemérides, curiosidades… y mucho más.
📬 Suscríbete al boletín semanal de LISA News y no te pierdas los artículos y análisis de los eventos geopolíticos más relevantes que publicaremos en enero de 2026.
🔮 Importancia del análisis prospectivo🔮
La prospectiva es la disciplina que nos permite comprender mejor el futuro. Dominar el análisis prospectivo permite anticiparnos a cualquier riesgo, amenaza u oportunidad que pueda afectarnos o beneficiarnos.
Si quieres adquirir conocimientos y desarrollar habilidades profesionales como analista estratégico y prospectivo, fórmate en el Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo de LISA Institute.
💥 Conflictos que vigilar este mes 💥
🇸🇩 Guerra de Sudán
Lo más probable en enero de 2026 es que el conflicto siga enquistado como una guerra de desgaste entre el Ejército sudanés (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), con un control territorial dividido y sin un alto el fuego estable, lo que mantendrá al país en una crisis humanitaria extrema y con una fragmentación creciente de facto. Las RSF seguirán dominando Darfur y zonas del oeste y centro, mientras el ejército conserva la capital Jartum, el norte y el este, pero sin capacidad para una ofensiva decisiva ni para reconquistar Darfur de forma sostenible, lo que bloqueará cualquier solución política rápida. En este escenario, es muy probable que persistan ciclos de violencia esporádica y una escalada de violencia étnica en Darfur, con más desplazamientos masivos y una hambruna que se extiende a nuevas zonas, sin que la comunidad internacional logre imponer una paz duradera.
➡️ Te puede interesar: Curso de Experto Internacional en Protección de Civiles
🇺🇦 Guerra de Ucrania 🇷🇺
Para enero de 2026, el escenario más probable es un proceso de negociación intenso pero frágil, en el que Rusia y Ucrania, bajo fuerte presión de Estados Unidos (con Trump en la Casa Blanca), trabajan en grupos de trabajo para cerrar un acuerdo de paz, mientras el frente militar se mantiene en una guerra de desgaste con avances tácticos rusos en Donbás y Zaporiyia, pero sin una victoria estratégica decisiva de ninguno de los dos lados.
A finales de diciembre de 2025, Rusia mantiene la iniciativa en el frente oriental, con avances limitados pero sostenidos en Donetsk (Pokrovsk, Síversk) y Zaporiyia (Huliaipole), aprovechando su superioridad en artillería, drones y bombardeos de infraestructura. Ucrania resiste en puntos clave como Pokrovsk y Kramatorsk, pero sufre presión por la escasez de munición y la fatiga de sus tropas, lo que limita su capacidad para grandes contraofensivas. El frente se ha estabilizado en muchos sectores, con combates intensos pero sin cambios territoriales masivos, lo que refuerza un escenario de guerra de desgaste prolongada.
➡️ Te puede interesar: Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico
Tras la reunión de Zelenski con Trump en Florida a finales de diciembre, ambas partes han acordado crear dos grupos de trabajo (seguridad y económico) para avanzar en un plan de paz de 20 puntos, con el objetivo de cerrar un acuerdo en enero de 2026. El Kremlin coincide en que las negociaciones están en su «fase final», pero insiste en que Ucrania debe retirarse de todo el Donbás (Donetsk y Lugansk) y aceptar la anexión rusa de Crimea y las regiones ocupadas. Washington, por su parte, propone congelar las líneas de frente actuales, garantías de seguridad de EE.UU. por 15 años (que Ucrania quiere extender a 50) y un papel de la OTAN y la UE en la seguridad de Kiev, aunque sin una adhesión inmediata a la Alianza.
Con todo esto, los escenarios más probables, son:
- Negociación con congelación de líneas de frente el escenario más realista es un acuerdo que congela las líneas de frente actuales, con zonas desmilitarizadas y un alto el fuego negociado, pero sin una retirada total de Rusia de los territorios ocupados. Ucrania aceptaría de facto la pérdida de Crimea y partes de Donbás y Zaporiyia, a cambio de garantías de seguridad occidentales, levantamiento de sanciones y apoyo económico para la reconstrucción. Rusia presentaría esto como el cumplimiento de sus «objetivos históricos», mientras Occidente lo vendería como un cese de la guerra sin una capitulación total de Kiev.
- Fracaso de las negociaciones y escalada limitada: si las partes no logran un acuerdo sobre los territorios y la planta nuclear de Zaporiyia, es probable que Rusia intensifique su ofensiva en primavera de 2026, buscando avances en Járkov o el sur para mejorar su posición negociadora. Ucrania, por su parte, podría lanzar contraataques tácticos y ataques de largo alcance contra infraestructura militar rusa, con el objetivo de forzar a Moscú a volver a la mesa. En este caso, enero sería un mes de tensión creciente, con más bombardeos y ataques de drones, pero sin un cambio radical en el frente.
- Conflicto congelado prolongado: si las negociaciones se estancan y el apoyo occidental se mantiene en niveles actuales, el conflicto tendería a un estancamiento prolongado, con un frente militar relativamente estable, pero con ataques esporádicos, incursiones y guerra de drones. En este escenario, enero de 2026 sería simplemente una continuación de la guerra de desgaste, con Ucrania resistiendo en el este y Rusia consolidando sus posiciones, mientras las negociaciones se dilatan en contactos diplomáticos de bajo perfil.
🇺🇸 Posible intervención estadounidense en Venezuela 🇻🇪
Es poco probable que el Ejército de Estados Unidos realice una intervención militar directa en Venezuela, ya que la política exterior del gigante americano sigue priorizando la presión diplomática, las sanciones y el apoyo a actores opositores dentro del país, más que una invasión abierta. Lo más plausible es que se mantenga una presencia militar limitada en la región (ejercicios, apoyo logístico, vigilancia en el Caribe) para disuadir a actores adversarios y proteger intereses estratégicos, mientras Venezuela continúa enfrentando tensiones internas, posibles protestas y maniobras políticas que podrían intensificarse si hay cambios en el liderazgo o en la situación económica y social.
🇧🇬 Bulgaria ingresa en el Euro
1 de enero
Se convertirá en el 21º país de la eurozona el 1 de enero de 2026, tras recibir la aprobación de la Unión Europea en julio de 2025. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo confirmaron que Bulgaria cumple los criterios de convergencia necesarios para adoptar el euro, que sustituirá al lev búlgaro a un tipo de cambio fijo de 1 euro por 1,95583 levas. Esta incorporación representa un hito histórico para el país balcánico, que llevaba años preparándose para la integración monetaria, y reforzará la estabilidad económica y financiera tanto de Bulgaria como de la zona euro en su conjunto.
🇮🇷 Sexto aniversario del asesinato por parte de Estados Unidos del general iraní Qasem Soleimani
3 de enero
El asesinato del general iraní Qasem Soleimani fue llevado a cabo por Estados Unidos en enero de 2020 mediante un ataque con drones en Bagdad, ordenado por el presidente de Estados Unidos en ese momento, Donald Trump. Según el Pentágono, Soleimani era la figura clave de la Fuerza Quds y su muerte buscaba frenar ataques inminentes contra diplomáticos y personal estadounidense. Este evento incrementó las tensiones entre el gigante americano e Irán. Este tres de enero se cumplirán seis años, y probablemente se impulsará una mayor intención por parte de extremistas islamistas de aumentar la producción de propaganda para inspirar ataques.
🧑🦯 Día Mundial del Braille
4 de enero
Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2018 para crear conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación e inclusión para personas ciegas y con deficiencia visual. La fecha conmemora el nacimiento de Louis Braille el 4 de enero de 1809, el profesor francés que creó este sistema de lectoescritura táctil basado en seis puntos en relieve que permite representar letras, números y símbolos. Esta celebración busca promover la alfabetización braille como herramienta fundamental para la educación, el acceso a la información y la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad
🎄 Navidad Ortodoxa
7 de enero
Se celebra el 7 de enero en lugar del 25 de diciembre porque varias iglesias ortodoxas, como la rusa, serbia y georgiana, siguen el calendario juliano en vez del gregoriano adoptado por católicos y protestantes, lo que genera una diferencia de 13 días entre ambos calendarios. Esta festividad es precedida por un ayuno de 40 días que culmina el 6 de enero en Nochebuena, cuando los fieles asisten a extensos oficios religiosos y preparan una cena tradicional de 12 platos que representan a los apóstoles, comenzando tras la aparición de la primera estrella que simboliza la Estrella de Belén. Las celebraciones incluyen procesiones populares, villancicos especiales y ceremonias religiosas solemnes que marcan una de las festividades más importantes de la tradición ortodoxa después de la Pascua.
🇧🇯 Elecciones parlamentarias de Benín
11 de enero
Elegirán a 109 miembros de la Asamblea Nacional mediante representación proporcional en 24 circunscripciones, siendo la primera vez que se realizan elecciones legislativas y comunales de forma simultánea en el país. Estas elecciones se desarrollan en un contexto de reformas constitucionales recientes que han extendido el mandato parlamentario de cuatro a cinco años y establecido 24 escaños reservados para mujeres, además de introducir un límite de tres mandatos para los diputados. Cinco partidos políticos han sido validados para competir, incluyendo al principal partido de oposición Les Démocrates, cuya participación fue confirmada tras iniciales rechazos, y a la coalición gobernante que apoya al presidente Patrice Talon, quien concluirá su segundo y último mandato constitucional en 2026. Se espera que la coalición gobernante y Romuald Wadagni, actual ministro de Estado de Finanzas y Cooperación y sucesor designado de Talon, mantengan su control parlamentario, aunque la inclusión de la oposición tras años de exclusión podría introducir mayor competencia política en un país que ha experimentado retrocesos democráticos desde 2016.
🇲🇲 Segunda vuelta de las elecciones parlamentarias de Birmania
11 de enero
Representa la segunda fase de un proceso electoral fraccionado que la junta militar organiza en tres etapas (28 de diciembre de 2025, 11 y 25 de enero de 2026) para cubrir solo 265 de los 330 municipios del país, excluyendo amplias zonas por la guerra civil desatada tras el golpe de Estado de 2021. Estas elecciones carecen de legitimidad democrática porque la principal líder opositora, Aung San Suu Kyi, permanece encarcelada, su partido Liga Nacional para la Democracia ha sido disuelto, y la Constitución otorga automáticamente el 25% de los escaños parlamentarios al ejército sin votación, mientras que más de 22.000 personas están presas por motivos políticos. El proceso está dominado por el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP) controlado por los militares, que ha ganado automáticamente en 28 circunscripciones sin oposición, y la junta ha criminalizado cualquier crítica o boicot electoral con penas de hasta 10 años de prisión. La comunidad internacional, incluyendo la ONU y diversos observadores, ha calificado estos comicios como una «farsa» destinada a legitimar el poder militar sin restaurar verdaderamente la democracia en un país sumido en conflicto armado donde cerca de la mitad de la población no puede votar.
🖤 Día Mundial de Lucha contra la Depresión
13 de enero
Tiene como objetivo de sensibilizar, concientizar y educar a la población sobre este trastorno mental que afecta a más de 280 millones de personas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS), convirtiéndose en una de las principales causas de discapacidad a nivel global. Esta fecha busca romper el estigma asociado a la depresión, promover la búsqueda de ayuda profesional y visibilizar un trastorno caracterizado por la tristeza profunda, la pérdida de interés en las actividades cotidianas, los cambios en el apetito y el sueño, la fatiga, los sentimientos de culpa y las dificultades de concentración. La conmemoración se realiza en todo el mundo mediante seminarios, talleres, campañas de información y actividades organizadas por gobiernos, ONGs e instituciones de la salud para prevenir esta enfermedad cuyas cifras aumentan desproporcionadamente, especialmente tras la pandemia de COVID-19 que exacerbó factores como el aislamiento social y el estrés generalizado.
➡️ Te puede interesar: Curso de Experto en Victimología
🆕 Año Nuevo Ortodoxo
14 de enero
También se le conoce como «Viejo Año Nuevo» o «Año Nuevo Viejo», y se celebra en países de tradición religiosa ortodoxa como Rusia, Ucrania, Serbia, Georgia, Bielorrusia y Montenegro, marcando el inicio del año según el calendario juliano que mantiene una diferencia de 13 días con respecto al calendario gregoriano. Esta festividad tiene su origen en 1918, cuando tras la revolución bolchevique Rusia adoptó oficialmente el calendario gregoriano para sincronizarse con Europa, pero la Iglesia Ortodoxa se negó a este cambio y continuó rigiéndose por el calendario juliano, manteniendo así la celebración del año nuevo tradicional. Las celebraciones incluyen servicios religiosos y liturgias que duran toda la noche en las iglesias ortodoxas rusas, reuniones y cenas familiares con platos típicos como albóndigas de carne, borscht (sopa de remolacha), zakouski (entremeses variados), salmón ahumado, caviar, y postres tradicionales como el prianik (pan de especias), todo acompañado de vodka y té negro.
🇺🇬 Elecciones generales de Uganda
15 de enero
Elegirán simultáneamente al presidente y a los 519 miembros del Parlamento, siendo la séptima convocatoria electoral desde 1996 y enfrentando al actual mandatario Yoweri Museveni, de 81 años, con ocho candidatos presidenciales en total. Museveni, quien gobierna el país desde 1986 y es el cuarto líder africano con mayor permanencia en el poder, busca extender su mandato hasta casi cinco décadas tras haber eliminado los límites de edad y de mandatos presidenciales mediante reformas constitucionales en 2005, presentándose como candidato del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM). Su principal rival será nuevamente Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine y líder de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), quien denunció fraude electoral en las elecciones de 2021 y ha sufrido detenciones recurrentes, mientras que otros candidatos incluyen al general retirado Mugisha Muntu de la Alianza para la Transformación Nacional (ANT) y Nathan Nandala Mafabi del Foro por el Cambio Democrático (FDC). Analistas y observadores internacionales anticipan que Museveni será declarado vencedor en un contexto de creciente autoritarismo y restricciones democráticas, aunque su control férreo sobre el ejército y las instituciones electorales hace prácticamente imposible una transferencia pacífica del poder.
🇵🇹 Elecciones presidenciales de Portugal
18 de enero
Elegirán al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, quien no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo tras gobernar desde 2016, marcando un momento significativo en la política portuguesa después de una reconfiguración del sistema de partidos tradicional. La contienda está liderada por tres favoritos principales según las encuestas: el almirante retirado Henrique Gouveia e Melo, que se presenta como independiente y ganó popularidad nacional al coordinar exitosamente la campaña de vacunación contra la COVID-19; Luís Marques Mendes, apoyado por el Partido Social Demócrata (PSD) y ex líder de dicho partido; y António José Seguro, ex secretario general del Partido Socialista (PS) que cuenta con el respaldo oficial de esta formación. Otros candidatos incluyen a André Ventura del partido ultraderechista Chega, João Cotrim de Figueiredo de Iniciativa Liberal, Catarina Martins del Bloque de Izquierda, y António Filipe del Partido Comunista Portugués, entre otros en una lista que suma casi 40 aspirantes iniciales. Los analistas señalan una competencia muy reñida entre los tres primeros, con Gouveia e Melo manteniendo su liderazgo en los sondeos aunque con una ventaja estrecha sobre sus rivales, y si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta del 50% más un voto, se celebrará una segunda vuelta el 8 de febrero entre los dos más votados. El presidente es elegido por un mandato de cinco años con un límite de dos mandatos, y tiene el poder discrecional de disolver el parlamento y preside el Consejo de Estado consultivo.
🗣️ Foro Económico Mundial en Davos
19-23 de enero
Celebrará su 56ª Reunión Anual reuniendo a más de 2.500 líderes mundiales del ámbito empresarial, gubernamental, de la sociedad civil, científico y cultural bajo el tema «Espíritu de diálogo». Este evento emblemático, establecido hace más de 50 años, busca fomentar la cooperación público-privada y servir como plataforma imparcial para el intercambio de ideas en un contexto de creciente fraccionamiento mundial, complejidad acelerada y cambio tecnológico rápido. El programa se centra en cinco desafíos globales clave: la cooperación en un mundo en disputa, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la construcción de prosperidad dentro de los límites planetarios. Esta cumbre anual en los Alpes suizos representa el principal encuentro mundial para establecer la agenda internacional del año, donde jefes de Estado, empresarios, activistas y académicos debaten sobre el futuro global y abordan los problemas más urgentes del planeta.
➡️ Te puede interesar: Curso de Analista Político Internacional
🙏 Día de Martin Luther King
19 de enero
Se celebra cada tercer lunes de enero en Estados Unidos como festivo federal en honor al líder afroamericano nacido el 15 de enero de 1929, quien fue el principal portavoz del activismo no violento durante el movimiento por los derechos civiles y pronunció su histórico discurso «Tengo un sueño» (I Have a Dream) ante más de 250.000 personas en Washington D.C. en 1963. La campaña para establecer este día festivo comenzó apenas cuatro días después de su asesinato el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, cuando el congresista John Conyers presentó por primera vez la propuesta legislativa que fue rechazada repetidamente durante 15 años hasta que finalmente el Congreso la aprobó en 1983 y el presidente Ronald Reagan la firmó como ley, siendo observada por primera vez el 20 de enero de 1986. King ganó el Premio Nobel de la Paz en 1964 por su lucha contra la segregación racial y la discriminación, y en 1994 el presidente Bill Clinton convirtió esta fecha en un Día Nacional del Servicio, por lo que miles de estadounidenses aprovechan esta jornada para realizar trabajos voluntarios en sus comunidades, participar en marchas conmemorativas y eventos que honran su legado de justicia social e igualdad.
🇺🇸 Primer Aniversario de la presidencia de Donald Trump
20 de enero
En el ámbito nacional, Trump ha firmado cientos de órdenes ejecutivas durante 2025, implementando una agenda centrada en el aumento de la producción energética interna, desregulación masiva, endurecimiento de las políticas migratorias y de aplicación de la ley, reestructuración de agencias federales, y reversión de políticas medioambientales, con un fuerte paralelismo con la agenda del Proyecto 2025 impulsado por la Heritage Foundation.
➡️ Te puede interesar: Curso de Experto en Estados Unidos
En política exterior, su administración ha sido descrita como imperialista y expansionista hacia las Américas mientras adopta una postura aislacionista hacia Europa bajo el lema América First, desmantelando organizaciones que promovían el poder blando estadounidense, iniciando guerras comerciales con Canadá, México y China, expresando deseos de anexar Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, y autorizando en junio de 2025 ataques contra instalaciones nucleares iraníes.
La administración ha buscado un realineamiento con Rusia ofreciendo concesiones para resolver la invasión de Ucrania, adoptó una postura de línea dura pro-Israel proponiendo convertir Gaza en una zona económica especial tras reubicar forzosamente a los palestinos, y publicó en diciembre de 2025 una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que abandona la visión en competencia con grandes potencias y prioriza intereses nacionales inmediatos.
🗽 Día Mundial de la Libertad
23 de enero
El objetivo es enaltecer la importancia de la libertad como derecho humano fundamental, entendida como la facultad de las personas para elegir su forma de vivir, pensar y actuar en la sociedad de manera responsable sin coerciones ni obligaciones. La fecha conmemora dos acontecimientos históricos significativos: el 23 de enero de 1954, cuando aproximadamente 22.000 prisioneros de guerra chinos y coreanos capturados en Taiwán se negaron a ser repatriados a sus países comunistas y lograron su libertad; y el 23 de enero de 1958 en Venezuela, cuando una unión cívico-militar entre el pueblo y el ejército derrocó la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, quien llevaba seis años en el poder. Esta jornada busca reflexionar sobre el respeto a todas las personas y sus derechos, visibilizar las diferentes formas y expresiones de la libertad, y destacar su importancia para construir sociedades justas e igualitarias, promoviendo valores como la libertad de pensamiento, expresión y acción que son pilares fundamentales de la democracia.
🏫 Día Mundial de la Educación
24 de enero
Esta fecha, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 2018, busca concienciar sobre la importancia de la educación como derecho humano fundamental, bien público y responsabilidad colectiva para alcanzar el desarrollo sostenible y la paz. Esta conmemoración, coordinada por la UNESCO, destaca el papel esencial de la educación para enfrentar desafíos como el cambio climático, la desigualdad, los conflictos y la pobreza, además de promover el crecimiento económico, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
🌍 Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes
24 de enero
Se celebra desde 2020, tras su proclamación por la UNESCO durante la 40ª sesión de su Conferencia General en noviembre de 2019, con el objetivo de rendir homenaje a las numerosas y vibrantes culturas del continente africano y de las diásporas africanas en todo el mundo, promoviendo la diversidad cultural como instrumento fundamental para el desarrollo sostenible, el respeto mutuo, el diálogo y la paz. La fecha conmemora la adopción de la Carta para el Renacimiento Cultural de África el 24 de enero de 2006 por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, buscando además promover su ratificación e implementación más amplia por los Estados africanos para fortalecer el papel de la cultura en la promoción de la paz en el continente. Durante esta jornada se llevan a cabo conferencias, exposiciones, festivales de música, danza, cine y otras expresiones artísticas que celebran la riqueza cultural africana y visibilizan la influencia que las culturas africanas han tenido en el mundo, especialmente en el continente americano donde millones de africanos fueron llevados como esclavos generando un sincretismo cultural único, destacando además el valor del patrimonio vivo de las comunidades africanas y afrodescendientes para su transmisión a futuras generaciones.
🧍♀️ Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo
25 de enero
Se conmemora desde el año 2022, tras su proclamación por la UNESCO durante su 41ª Conferencia General en noviembre de 2021, con el objetivo de reconocer el papel esencial que han desempeñado las mujeres en la promoción de los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible dentro del sistema multilateral. Esta fecha conmemora la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, donde participaron mujeres notables como Eleanor Roosevelt, Bertha Lutz de Brasil y Minerva Bernardino de República Dominicana, quienes fueron clave para lograr la inclusión de las frases «igualdad de derechos de hombres y mujeres» y «la dignidad y el valor de la persona humana» en el documento fundacional de la ONU. El día aboga por una mayor representación equitativa de las mujeres en puestos clave de toma de decisiones que configuran e implementan agendas multilaterales, abordando las causas de las desigualdades y garantizando que el multilateralismo funcione para las mujeres y niñas mediante acciones y acuerdos transformadores de género, además de proporcionar una plataforma para el diálogo intergeneracional entre mujeres líderes actuales y futuras en la gobernanza global.
➡️ Te puede interesar: Curso de Experto en Diplomacia y Multilateralismo
🟢 Día Internacional de la Energía Limpia
26 de enero
Se celebra desde 2024 tras su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de concienciar y movilizar a la sociedad hacia una transición justa e inclusiva hacia las energías limpias que beneficie tanto a las personas como al planeta. La fecha fue elegida para conmemorar el aniversario de la fundación de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en 2009, organismo intergubernamental mundial creado para apoyar a los países en sus progresos hacia la transición energética y servir como plataforma de cooperación internacional en tecnologías de energías renovables. Esta jornada cobra especial relevancia en el contexto de la lucha contra el cambio climático, ya que el Acuerdo de París establece la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5°C, lo que requiere que las energías limpias representen casi el 90% de la generación eléctrica global hacia 2050 y alcanzar emisiones netas cero para esa fecha, además de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 que busca garantizar el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos antes de 2030.
❌ Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto
27 de enero
Tiene como objetivo honrar a las víctimas del Holocausto y promover la educación como herramienta fundamental para prevenir futuros genocidios y combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia. La fecha conmemora la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas el 27 de enero de 1945, lugar donde fueron asesinadas más de un millón de personas, en su mayoría judíos, como parte del genocidio sistemático que costó la vida a aproximadamente seis millones de judíos y miembros de otros grupos minoritarios bajo el régimen nazi entre 1933 y 1945.
➡️ Te puede interesar: Curso de Derecho Internacional Humanitario
🔒 Día Europeo de la Protección de Datos
28 de enero
Se celebra desde 2006, cuando el Consejo de Europa lo proclamó mediante resolución del 26 de abril de ese año, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos europeos sobre sus derechos y responsabilidades en materia de privacidad y protección de datos personales. La fecha conmemora la firma del 28 de enero de 1981 del Convenio 108, el primer tratado internacional vinculante sobre protección de datos personales titulado «Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal», firmado inicialmente por 21 países europeos incluida España y que actualmente cuenta con 55 países adheridos de todo el mundo. Esta celebración cobra mayor importancia desde mayo de 2018 con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), considerado como la normativa más avanzada del mundo en protección de datos personales, que introduce derechos como el consentimiento expreso e informado, el derecho al olvido, el derecho de acceso y eliminación de datos, y la figura del Delegado de Protección de Datos, sirviendo de ejemplo mundial para otras legislaciones.
➡️ Te puede interesar: Máster Profesional en Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa
🕊️ Día Internacional de la Coexistencia Pacífica
28 de enero
Se proclamó tras una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de marzo del 2025, y tiene como objetivo promover la tolerancia, el respeto a la diversidad religiosa y cultural, y la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas basadas en el entendimiento mutuo. La paz, entendida como uno de los cinco pilares fundamentales de la Agenda 2030 junto con las personas, el planeta, la prosperidad y las alianzas, va mucho más allá de la simple ausencia de guerra y constituye la capacidad de convivir a pesar de las diferencias de sexo, raza, idioma, religión o cultura, defendiendo al mismo tiempo la justicia y los derechos humanos que hacen posible esa convivencia. Este día sirve como plataforma para crear conciencia sobre la diversidad de culturas, valores, formas de vida y creencias, destacando el papel crucial de la educación en la promoción de la tolerancia, y brinda a la comunidad internacional la oportunidad de reafirmar su compromiso con los propósitos y principios fundacionales de las Naciones Unidas consagrados en documentos clave como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz.
Esperamos que esta recopilación de eventos, elecciones y efemérides que ocurrirán en enero de 2026 te haya servido para aprender y apuntarte todo lo que un Analista Internacional y Geopolítico debe tener en el radar este mes.