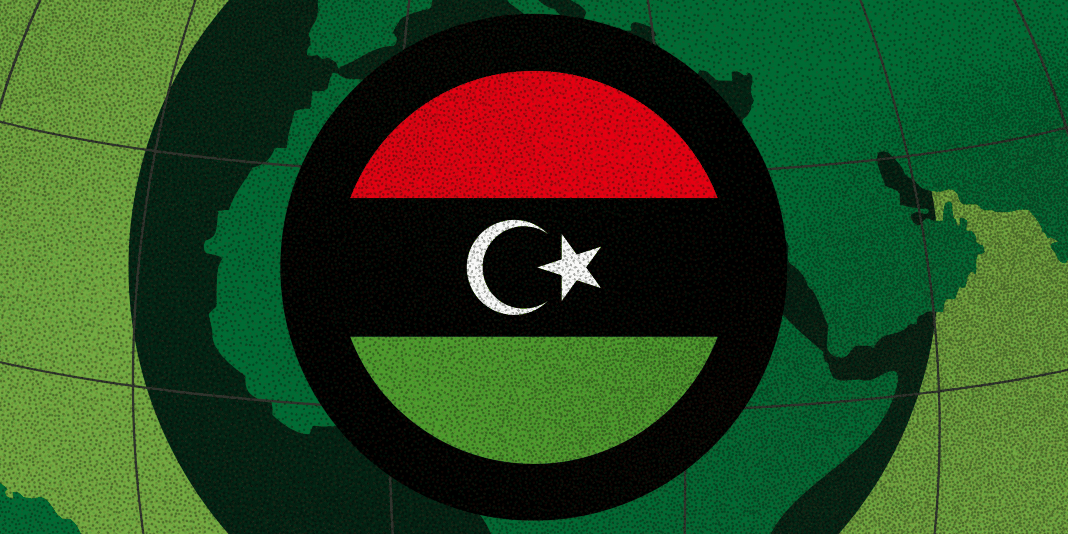La injerencia extranjera en Libia ha profundizado la fragmentación del país. Actores globales y regionales compiten por recursos, poder e influencia. En este artículo, Inés Calzada Espuny explica cómo esta pugna afecta la seguridad del Mediterráneo y el Sahel.
Libia, un conflicto estancado que, lejos de resolverse, sigue proyectando inestabilidad en el Mediterráneo y en el Sahel. A más de una década de la caída de Muamar el Gadafi, el país continúa dividido entre facciones rivales. Está atrapado en un ciclo de violencia, intervención extranjera y disputas por el control de los recursos energéticos. Esta crisis rara vez ocupa titulares hoy, ya que la atención se centra en la guerra de Ucrania, el conflicto de Gaza, Sudán y el colapso del régimen sirio. Por eso, Libia ha quedado relegada a un segundo plano.
Sin embargo, representa uno de los principales desafíos para la seguridad regional. Tiene repercusiones directas en el terrorismo, el crimen organizado y los flujos migratorios hacia Europa. La guerra de Ucrania ha agravado aún más el problema: encareció la vida de los libios, aumentó la dependencia del petróleo y reforzó la injerencia de Rusia y Turquía. Ambos países instrumentalizan a Libia como pieza clave en la competencia energética y geopolítica.
Libia: epicentro de un conflicto estancado
La geografía convierte a Libia en un enclave estratégico. Situado entre África y Europa, funciona como corredor clave de migración irregular y mercado negro de armas. También es un nodo energético que conecta el Sahel con el Mediterráneo. En 2020, Amnistía Internacional informó que circulaban más de 20 millones de armas incontroladas en su territorio. Esto lo convierte en uno de los mercados ilícitos más grandes del mundo.
➡️ Te puede interesar: De Siria a ¿Libia? El futuro de las bases militares rusas en el Mediterráneo
El tráfico de armas que parte de Libia abastece conflictos en Mali, Níger, Chad y Sudán, y viceversa. Por eso, Naciones Unidas considera al país una amenaza de alcance transnacional. Entre las facciones chadianas destacadas en el conflicto libio están la «Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo» (UFDD), que colaboró con las fuerzas de Haftar como mercenarios, y el «Frente para el Cambio y la Concordia» (FACT), vinculado indirectamente al Grupo Wagner ruso.
La riqueza petrolera, cuyo corazón está en la «Media Luna Petrolera», lejos de generar estabilidad, se ha convertido en una fuente constante de disputa. Libia concentra el 41 % de las reservas africanas de crudo. Aunque produce alrededor de 1,3 millones de barriles diarios, el control de puertos y campos petrolíferos es usado por facciones armadas como herramienta de presión.
El 16 de enero de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2769. Prorrogó el mandato de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y renovó las sanciones vigentes: embargo de armas, congelación de activos y prohibición de exportaciones ilegales de petróleo. También autorizó a los Estados a inspeccionar buques sospechosos de traficar con crudo libio. El embargo prohíbe transferencias de armas sin autorización expresa del Comité de Sanciones, aunque esta norma se incumple sistemáticamente. En este contexto, la Unión Europea mantiene la Operación IRINI en el Mediterráneo central.
Su mandato incluye vigilar el embargo de armas de la ONU y el tráfico ilícito de petróleo. Por ejemplo, el 31 de agosto fue interceptado en Ceuta el buque Lila Mumbai, procedente de Emiratos Árabes Unidos. Estaba bajo sospecha de transportar material con posible uso militar hacia Bengasi, lo que violaría el embargo decretado en 2011 y renovado anualmente. El barco fue retenido en Algeciras y partió hacia Libia el 21 de septiembre con un expediente sancionador abierto por Aduanas.
En el plano político, la división mantiene a Libia fragmentada entre dos polos. Por un lado, el Gobierno de Unidad Nacional (GNU) en Trípoli, reconocido por la ONU. Por otro, el Ejército Nacional Libio (LNA) del mariscal Jalifa Haftar, que controla gran parte del este y del sur del país.
En paralelo, milicias locales como el Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA) ejercen un poder de facto sobre barrios y distritos. Se han convertido en auténticos «señores de la guerra», financiados mediante extorsión, contrabando y control de instituciones estatales. El SSA fue creado en 2021 por el GNU para combatir terrorismo, crimen e inmigración irregular. Sin embargo, en la práctica está controlado por milicias de Trípoli. Actúa como un grupo paramilitar con poder propio, acusado de abusos y de manejar centros de detención ilegales.
El intento de Gadafi de frenar la proliferación de milicias mediante salarios para jóvenes terminó consolidando el modelo. El Estado perdió el monopolio de la violencia y las milicias pasaron a formar parte de la arquitectura política.
Actualmente, cada grupo armado se enfoca en dominar los recursos vitales, ya sea de forma directa o controlando instituciones que administran los ingresos, como el Banco Central o la Corporación Nacional del Petróleo. Estas milicias reivindican su legitimidad y utilizan el aparato estatal como botín, bloqueando cualquier proceso hacia un Estado centralizado y fuerte.
Tras el alto el fuego de 2020 (de la segunda guerra civil iniciada en 2014), la transición política en Libia sigue estancada. Naciones Unidas intentó abrir un proceso mediante el Foro de Diálogo Político Libio, pero sin éxito.
Las elecciones generales previstas para 2021 nunca se celebraron. Aunque en noviembre de 2024 se desarrolló con éxito la primera fase de elecciones municipales en 58 localidades, la segunda vuelta fue aplazada sin fecha oficial. En 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó una nueva hoja de ruta para avanzar hacia presidenciales y legislativas en 18 meses. Sin embargo, la rivalidad entre facciones y la falta de instituciones unificadas siguen siendo obstáculos críticos.
➡️ Te puede interesar: ¿Qué es el Consejo de Seguridad de la ONU y para qué sirve?
El episodio del 12 de mayo en Trípoli, tras el asesinato de Abdelghani «Ghneiwa» al-Kikli, comandante del SSA, reflejó la fuerza de estos grupos. Durante dos días de combates, seis personas murieron y se pactó una tregua el 14 de mayo. Sin embargo, desde entonces las milicias han utilizado fuego real para reprimir protestas ciudadanas contra el gobierno.
En un intento de mostrar control, el primer ministro Abdelhamid Dabeiba decretó la disolución o reestructuración de varios organismos armados. Sin embargo, la resistencia de las facciones llevó al presidente del Consejo Presidencial, Mohamed al-Menfi, a congelar las medidas al día siguiente.
La crisis provocó la dimisión del viceprimer ministro y de varios ministros clave. Esto reflejó la incapacidad del gobierno para imponerse sobre las milicias. También evidenció el incumplimiento reiterado del derecho internacional humanitario, que prohíbe ataques deliberados contra civiles y obliga a facilitar ayuda y evacuaciones.
En el plano económico, Libia produce alrededor de un millón de barriles diarios, aunque los bloqueos de pozos redujeron en 2024 la producción nacional en un 63 %. Asimismo, el país sufre un déficit eléctrico crónico, colas en gasolineras y apagones que superan el 50 % del suministro en varias zonas. El saqueo de depósitos y el contrabando de combustibles han generado una economía paralela de más de 5.000 millones de dólares.
No obstante, en diciembre de 2024, los gobiernos del este y el oeste consensuaron una propuesta para eliminar los subsidios a los combustibles. El objetivo es frenar el contrabando.
Además, la Corporación Nacional de Petróleo anunció que Arabian Gulf Oil Co. desarrollará nuevos yacimientos de gas en el bloque NC-7, en el oeste del país. La empresa podría aliarse con socios internacionales como Eni, TotalEnergies, ADNOC y Turkish Petroleum.
La propuesta, aún pendiente de concretarse, abre expectativas de mejora social y económica, así como de otorgar a Libia mayor relevancia en la comunidad internacional. Sin embargo, también plantea el riesgo de incrementar la dependencia estructural del país respecto a potencias extranjeras.
El impacto humanitario es severo: más de 125.000 desplazados internos a finales de 2023, denuncias de desapariciones, violaciones de derechos humanos y deterioro en el acceso a servicios esenciales. Además, existe una creciente presión migratoria.
Libia no solo es origen de solicitantes de asilo, sino también destino de refugiados provenientes de Sudán y otros países del Sahel. Sus conflictos se entrelazan con la inestabilidad libia. Este flujo desborda la débil infraestructura humanitaria del país y refuerza la percepción de Libia como epicentro de inseguridad en el Mediterráneo y el norte de África.
La injerencia externa: un tablero geopolítico
La ausencia de un poder central sólido ha convertido a Libia en un laboratorio de rivalidad global. Actores externos compiten por influencia política, económica y militar.
Turquía respalda militarmente al Gobierno de Unidad Nacional (GNU) en Trípoli, proporcionando drones, asesores y mercenarios sirios. A cambio, Ankara obtiene acuerdos energéticos, contratos de reconstrucción y el polémico acuerdo de delimitación marítima de 2019. Este pacto refuerza sus reclamaciones en el Mediterráneo oriental, de modo que ningún gobierno puede consolidarse en la capital sin su beneplácito.
Sin embargo, el acuerdo ha generado fricciones con Grecia y Chipre, que lo consideran una violación de sus derechos soberanos sobre zonas económicas exclusivas. Esta postura se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Turquía traza líneas marítimas que atraviesan áreas que Atenas y Nicosia reclaman como propias.
➡️ Te puede interesar: Chipre: la isla dividida que sigue siendo un Estado de facto
Esto pone en riesgo su acceso a recursos energéticos y futuros proyectos de gas natural. Italia, aunque menos afectada directamente, percibe que la influencia turca en Libia puede alterar la estabilidad regional, la seguridad marítima y la gestión migratoria. En respuesta, estos países han presionado al Consejo Europeo para incluir la migración en la agenda, alertando sobre las posibles consecuencias para la seguridad regional.
En paralelo, Rusia apoya a Khalifa Haftar a través de la organización Africa Korps, heredera del Grupo Wagner. Busca afianzar bases aéreas y navales, y garantizar acceso a hidrocarburos. Libia se ha convertido además en un destino clave de las exportaciones de diésel ruso, esenciales tras las sanciones europeas por la guerra en Ucrania. Egipto y Emiratos Árabes Unidos respaldan igualmente a Haftar, interpretándolo como un garante frente a la expansión del islamismo político.
Egipto busca seguridad en su frontera occidental y oportunidades para sus empresas. Emiratos Árabes Unidos pretende contener a Qatar y Turquía, y frenar el avance de los Hermanos Musulmanes. Además, asegura su acceso a proyectos energéticos y logísticos.
Qatar, por su parte, apoya al oeste libio en sintonía con Ankara. Marruecos y Argelia compiten en la esfera diplomática. Rabat actúa como mediador de Naciones Unidas en el marco del Acuerdo de Skhirat (2015). Argel, como miembro del Consejo de Seguridad hasta 2025, proyecta su influencia sobre la crisis libia.
A nivel extra-regional, Estados Unidos observa con inquietud la presencia rusa y turca, que interpreta como un desafío directo a la zona sur de la OTAN. En respuesta, ha intensificado su diplomacia. Prueba de ello fue la visita de Massad Boulos, asesor especial para asuntos árabes y Oriente Medio, a Trípoli y Bengasi los días 23 y 24 de julio.
China, en cambio, mantiene un enfoque discreto centrado en la economía. A través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), muestra interés en proyectos de infraestructura. Tras el recorte de la ayuda estadounidense (USAID) y siendo uno de los principales socios comerciales de Libia, Pekín ha manifestado su interés en reconstruir carreteras, puertos y desarrollar proyectos energéticos de petróleo y gas. Busca asegurar suministro y presencia en el Mediterráneo. Para ello, mantiene canales de comunicación con el GNU y con Haftar, aunque evita implicarse directamente en el plano militar o político.
➡️ Te puede interesar: Las relaciones actuales de India y China: el papel de Xi y Modi
La Unión Europea, dividida, ha visto debilitada su capacidad de maniobra. Italia prioriza la contención migratoria y el suministro energético. Refuerza acuerdos bilaterales con el GNU y mantiene relaciones con el LNA. Prueba de ello son las recientes visitas a Italia de Saddam Haftar, probable sucesor de su padre.
Francia y el Reino Unido, por su parte, tienden a aproximarse al LNA, también mediante el heredero de Haftar. Ambos países priorizan la lucha antiterrorista y su influencia en el Sahel. Esta fragmentación europea facilita la intervención de potencias externas en el país.
Ecos en el Sahel: el caso de Mali
La inestabilidad en Libia ha tenido repercusiones significativas en el Sahel, y viceversa. En especial, en Mali, donde la violencia y el vacío de poder han facilitado la proliferación de armas y el fortalecimiento de grupos armados.
Tras la intervención de la OTAN en 2011 y la caída de Gadafi, Libia se convirtió en un punto de tránsito de armas. Estas han alimentado conflictos en varios países vecinos.
En Mali, la situación se agravó con los golpes de Estado de 2020 y 2021, que dejaron el país bajo control de una junta militar. Esta junta rompió relaciones con Francia y buscó apoyo en Rusia. Las fronteras porosas y la falta de control estatal facilitaron el contrabando de armas, drogas y personas.
Al igual que en Libia, en Mali las milicias y grupos armados han suplantado a las instituciones. Esto ha deteriorado la calidad de vida y reducido las libertades. La retirada de misiones internacionales, como la MINUSMA en 2023, y el avance de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y Estado Islámico han reforzado la percepción de un arco de inestabilidad que conecta el Sahel con el Magreb.
Además, es importante destacar que las identidades tribales en el Sahel y el Magreb a menudo trascienden las fronteras nacionales. Las relaciones entre tribus y linajes pueden influir en las dinámicas de poder y conflicto, complicando aún más los esfuerzos por estabilizar la región.
Ambos escenarios comparten dinámicas: Estados frágiles, injerencia externa, economía ilícita y sufrimiento civil. Y ambos proyectan sus efectos hacia Europa, donde el control de los flujos migratorios se ha convertido en una prioridad estratégica.
Impacto de la crisis en Libia sobre Europa
Libia representa para Europa tanto una amenaza como una oportunidad estratégica. La migración irregular que parte de sus costas ha tensionado a países como Italia y Malta, con episodios críticos como la crisis en Lampedusa.
Roma ha firmado acuerdos con Trípoli para reforzar la guardia costera libia y limitar las salidas, aunque las organizaciones humanitarias advierten que estas medidas pueden exponer a los migrantes a detenciones arbitrarias y abusos en centros de internamiento. Este modelo, polémico, podría influir en la política migratoria europea en el corto plazo.
Más allá de la migración, Libia tiene un papel central en la seguridad energética de Europa. El país es un posible proveedor alternativo de petróleo y gas, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre en Ucrania y Oriente Medio. Empresas europeas, incluyendo la española Repsol, mantienen intereses significativos en el país y se postulan para las nuevas licitaciones de prospección lanzadas desde Trípoli.
➡️ Te puede interesar: El renacimiento de Europa: defensa y autonomía en la era de la multipolaridad
En el ámbito de la seguridad y el control marítimo, la Unión Europea ha desplegado operaciones como Sophia (2015-2020) y la actual IRINI. Ambas están orientadas a vigilar el embargo de armas y el tráfico ilícito en el Mediterráneo central.
En conjunto, la estabilidad de Libia sigue siendo frágil. Para Europa, los principales desafíos giran en torno a la gestión de los flujos migratorios, la protección de los suministros energéticos y la salvaguarda de los intereses económicos y estratégicos de los Estados miembros y sus empresas.
Perspectivas regionales: injerencia y futuro de Libia
Libia permanece atrapada en un círculo vicioso de estancamiento político, fragmentación militar e injerencia externa. Los acuerdos anteriores -desde el de Skhirat en 2015, que estableció el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) como autoridad legítima con el objetivo de unificar las instituciones, hasta la Conferencia de Berlín en 2020– no lograron resultados sostenibles, limitándose a pactos entre élites. El alto el fuego de 2020 sigue siendo frágil, y las elecciones presidenciales previstas continúan postergadas.
El 20 de junio de 2025 se celebró la reunión del International Follow-up Committee on Libya (IFC-L), tras cuatro años sin convocarse. Este comité deriva de los acuerdos de Berlín y contó, por primera vez, con la participación de España.
Sin embargo, ninguno de los actores más poderosos parece dispuesto a alterar el statu quo. Tampoco muestran voluntad de seguir la hoja de ruta del comité, que busca crear un gobierno de reunificación democrática del país.
Romper este ciclo exige un enfoque nuevo y realista. Las experiencias pasadas han demostrado la ineficacia de los pactos de reparto de poder entre élites. Es necesario un marco alternativo que fortalezca las instituciones, aborde la corrupción y siente las bases de un proceso electoral justo y vinculante. Entre las medidas clave se incluyen:
- Modernización del sistema judicial y consolidación del Estado de derecho.
- Diversificación económica más allá del petróleo, reduciendo la dependencia de un recurso vulnerable a crisis externas.
- Racionalización de la administración pública, limitada a organismos eficaces para evitar el despilfarro (en 2011 había 250 instituciones públicas y hoy más de 940).
- Cooperación regional e internacional coordinada, con posturas unificadas para abordar las raíces de la inestabilidad.
Algunas experiencias extranjeras pueden servir como referencia. La Constitución de 2014 en Túnez y el Acuerdo de Taif en Líbano lograron avances en construcción institucional y conciliación política tras conflictos prolongados.
El patrón actual de intervenciones unilaterales perpetúa el caos y reduce las perspectivas de estabilidad. No obstante, se observa un reconocimiento internacional creciente del LNA del mariscal Khalifa Haftar, de 81 años, cuyo probable sucesor es su hijo, de facto jefe del Ejército. Esta transición será un momento crítico para el futuro político y militar del país.
En este contexto, el petróleo y la migración se han convertido en monedas de cambio utilizadas por potencias externas para negociar desde posiciones de fuerza, mientras la población civil enfrenta apagones, inflación, represión y desplazamientos forzados. El «Estado fallido» libio no es solo un problema local, sino un epicentro de inestabilidad regional con impacto directo en Europa.
La evolución de Libia en los próximos años dependerá de la coordinación internacional, la consolidación institucional y la capacidad de las élites políticas para superar bloqueos históricos. El país podría convertirse en un socio estable o seguir siendo un foco de tensión regional.
➡️ Si quieres adentrarte en las Relaciones Internacionales y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos: