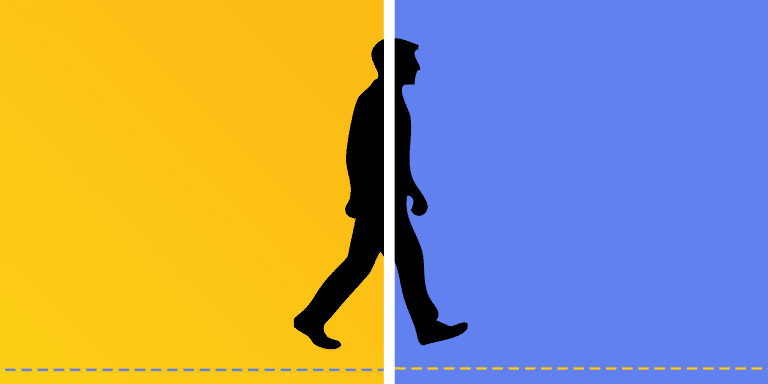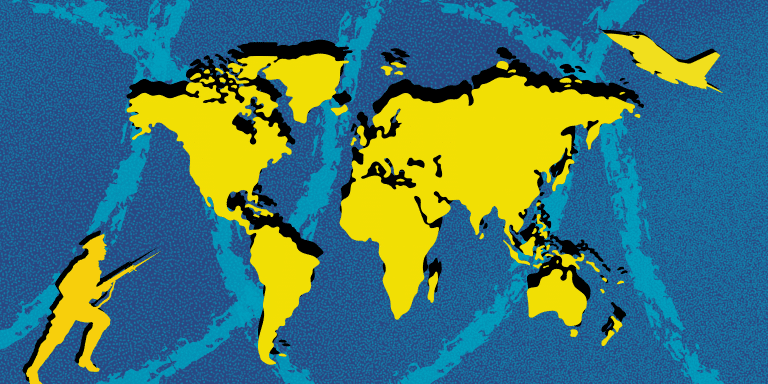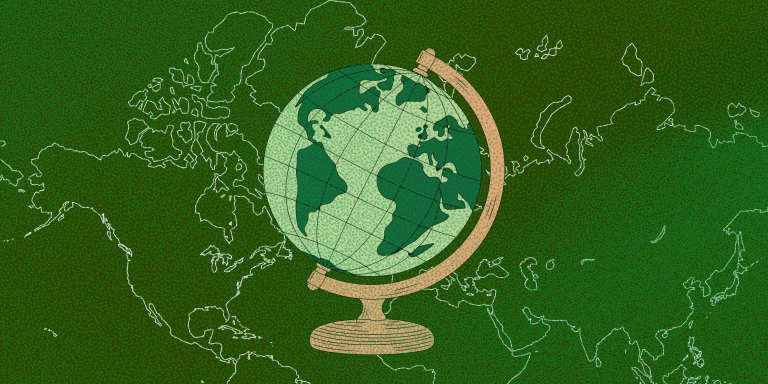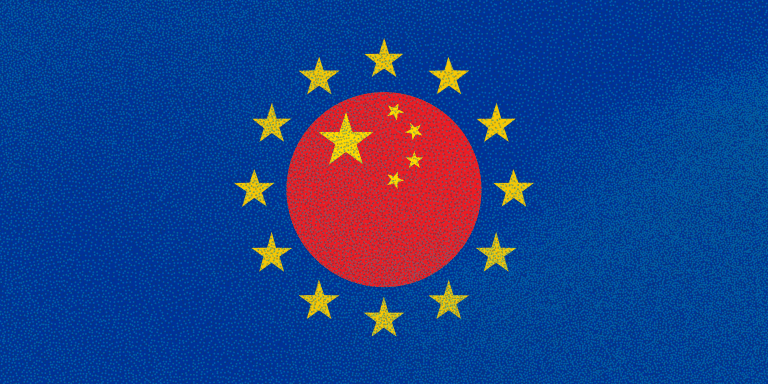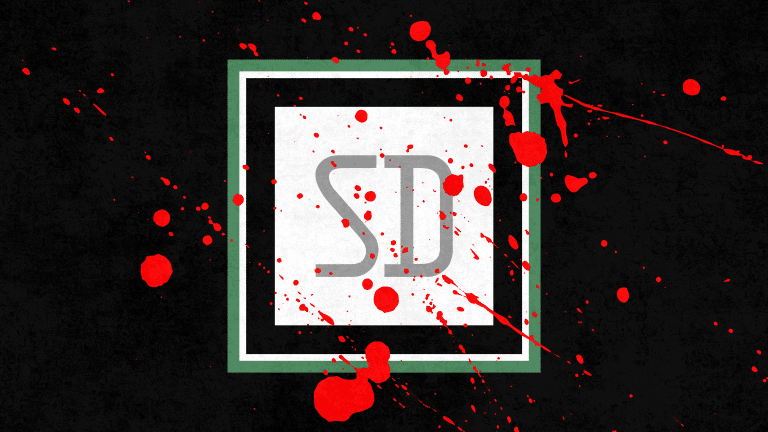En este artículo, German Reyes, alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, explica cómo las fronteras ya no pueden entenderse solo como líneas que separan Estados. En el mundo contemporáneo, estas divisiones territoriales influyen en identidades, economías y percepciones culturales, y se han convertido en instrumentos centrales de la geopolítica. Desde la inmigración irregular hasta los conflictos híbridos, pasando por el auge de políticas securitarias en Occidente, las fronteras reaparecen como espacios de poder, control y disputa, reflejando las tensiones entre globalización, soberanía y supervivencia estatal en el siglo XXI actual marcado por crisis.
El término frontera, en una de sus acepciones más simplistas, se considera un sinónimo del vocablo límite. Para el internacionalista, aquel versado en el derecho internacional y, más concretamente, estudioso de las relaciones y dinámicas entre Estados, esta definición se queda corta. Las fronteras nacionales sí suponen un límite imaginario entre dos entidades estatales o dos territorios, mas no únicamente es en el plano terrenal donde sus efectos hacen mella, ya que estas barreras parten y diferencian no solo países, sino que también pueden tener una profunda influencia en cómo aquellos que están a un lado y al otro de la misma perciben su realidad cultural, social y hasta económica.
Puede y debe considerarse formalmente que, para que un Estado moderno exista, han de conjugarse tres factores: poder, población y territorio. Desde tiempos inmemoriales, las diversas sociedades han visto como el cambio, la única constante que permanece impasible ante el paso del tiempo, ha influido y modelado de sobremanera estos tres factores, aunque es el tercero el que más discordia ha sembrado a lo largo de la historia humana. ¿Qué es aquello que puede tener un simple trozo de tierra que ha enfrentado, durante generaciones, a tan dispares grupos humanos por su control? Es el territorio, y la lucha por su dominio, lo que ha causado innumerables conflictos y guerras durante siglos.
El territorio de un Estado-Nación viene delimitado por aquello que comúnmente se conoce como frontera. Las fronteras son las puertas de entrada (o de salida) a un país y, además de trazar una línea divisoria entre varios Estados, suelen suponer un ahondamiento de las diferencias culturales entre los diferentes grupos étnicos, raciales y sociales que conforman la amalgama heterogénea de estructuras estatales que condicionan la vida diaria de sus ciudadanos.
De una manera cada vez más patente, las sociedades de nuestro siglo conceptúan la necesidad de unas fronteras cerradas y protegidas contra diversos fenómenos como, por ejemplo, la inmigración irregular. Cada vez y con más ahínco, las poblaciones de Occidente se pronuncian a favor de un mayor respeto hacia esas «cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra» en palabras de un internacionalista como Josep Borrell.
➡️ Te puede interesar: Qué es la geopolítica: definición, enfoque actual y por qué importa hoy
Aunque esta es una dinámica que históricamente ha caracterizado de mayor manera a los países con un mayor nivel de prosperidad económica, hoy en día son cada vez más las naciones, aun en vías de desarrollo, que optan por la vía de someter a un mayor control y examen todos los tipos de flujos que atraviesan constantemente los poros en su territorio que suponen las fronteras. Como si de una relación simbiótica se tratara, el intercambio entre civilizaciones de bienes, personas, mano de obra… ha supuesto un florecimiento de las mismas en muchos aspectos.
El ejemplo geográficamente más cercano a España de esta posible ventaja estratégica es la política exterior de Marruecos. El reino alauita ha venido imponiendo desde la salida de España de su territorio una estrategia propia de los conflictos híbridos a la hora de negociar con sus vecinos del norte y sacar rédito tanto en el plano comercial como en el plano político ya que ha usado los flujos migratorios a su favor, instrumentalizando estos para cumplir con sus objetivos políticos derivados de las ambiciones geopolíticas características de la idea nacionalista del Gran Marruecos.
Marruecos ha sido capaz de aprovechar su posición estratégica clave en el norte de África para convertir en moneda de cambio y arma arrojadiza con la que negociar la inmigración clandestina, aprovechándose de la necesidad humana por un lado y de la excesiva laxitud propia de las políticas de un estado miembro de la Unión Europea en lo que respecta a la inmigración como es España, acentuada además por factores políticos internos propios de este Estado, por otro lado para ser capaces de ver en el drama humano de la inmigración una oportunidad con la que saturar las fronteras de los 27.
En esta misma línea, el llamado «último dictador de Europa», Alexander Lukashenko, ha intentado colapsar las fronteras de la vecina Polonia trayendo a Belarús miles de personas desde el corazón de África para atacar las fronteras más orientales de la Unión Europea y hacer un chantaje similar al que Marruecos emplea con España con cierta asiduidad.
➡️ Te puede interesar: Guerra híbrida: qué es, cómo funciona y por qué es clave en la geopolítica actual
El mundo desarrollado ve en la necesidad de las fronteras una oportunidad cercana de desarrollo, al blindar y dotar de mayor seguridad a sus naciones. Así se ha visto confirmada esta tendencia con la victoria del candidato republicano Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas en 2024, donde el votar por él o contra él iba más allá de la simple simpatía hacia un candidato, sino que suponía elegir qué tipo de fronteras iban a modelar a la sociedad norteamericana en el futuro.
En Europa, el crecimiento exponencial en las últimas décadas de partidos en el seno de la UE que abogan por un mayor control y regulación de estas divisiones imaginarias entre países como son VOX en el caso español, el Frente Nacional de Le Pen, pasando por los países del grupo de Visegrado como Polonia (Ley y Justicia) o Hungría (Fidesz) en los que han llegado incluso a gobernar y presidir figuras como Andrezj Duda en Polonia y Viktor Orbán en Hungría respectivamente, no hace más que, lejos de ser consideradas como herramientas obsoletas, las fronteras sean vistas como constructos imprescindibles para la supervivencia de las sociedades tal y como las conocemos.
Incluso a un nivel supranacional, la política de la Unión Europea está dando un leve pero constante vuelco hacia la mayor protección de estas barreras de contención impulsando año tras año con más y más recursos herramientas específicas como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) o siendo fácilmente apreciable en declaraciones de políticos de alto nivel como Úrsula von der Leyen al proponer instaurar «centros de retorno» en suelo europeo.
En definitiva, las civilizaciones en el siglo XXI están cada vez más interconectadas en un mundo globalizado en el que las barreras se difuminan y el pensamiento atraviesa todos los límites en esta sociedad de la información. Es difícil, por no decir imposible, poner límites a según qué conceptos como son la cultura o la información, mas es innegable el hecho de que, al menos en Occidente, la tendencia a considerar las fronteras físicas entre Estados como un valor seguro en pos de la defensa de la civilización y cultura propias es algo que cobra mayor relevancia y vigor en las mentes de los ciudadanos. Para finalizar conviene plantear una cuestión que no es fácilmente dirimible: ¿es la frontera entre Occidente y sus adversarios la frontera entre el bien y el mal?
➡️ Si quieres adquirir conocimientos sobre Geopolítica y análisis internacional, te recomendamos los siguientes cursos formativos: