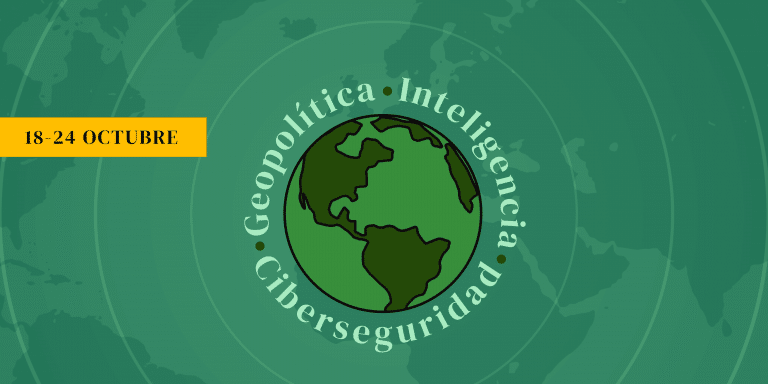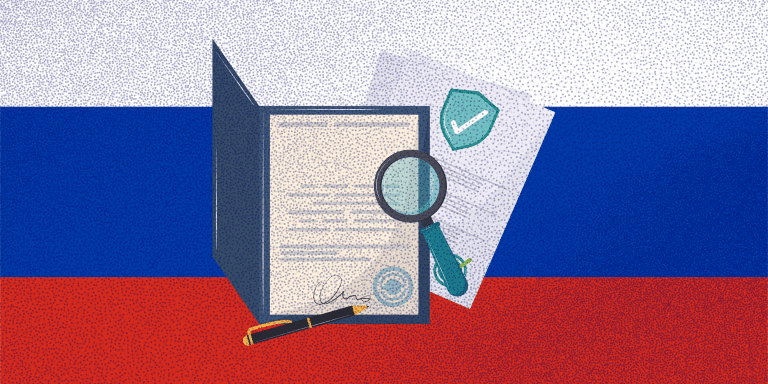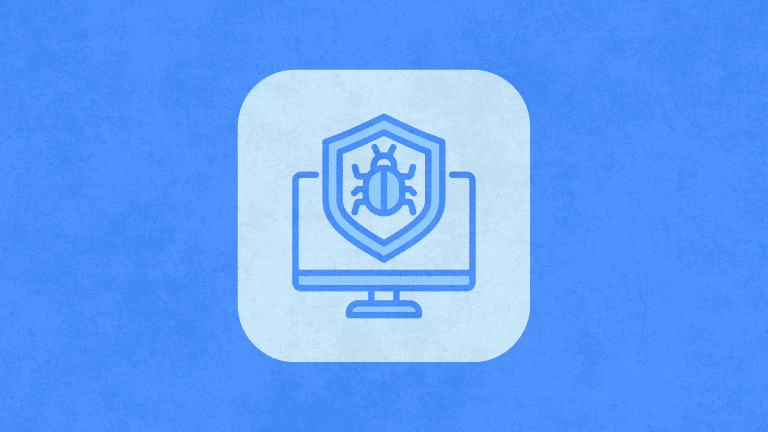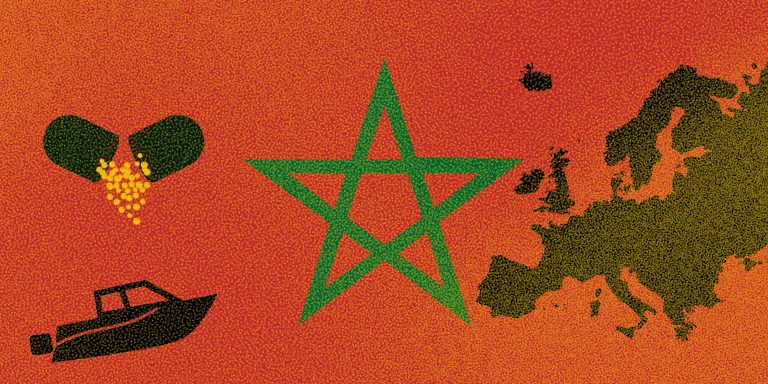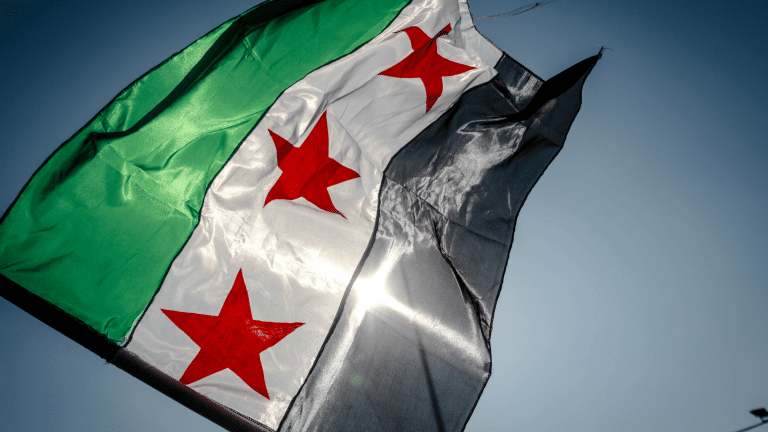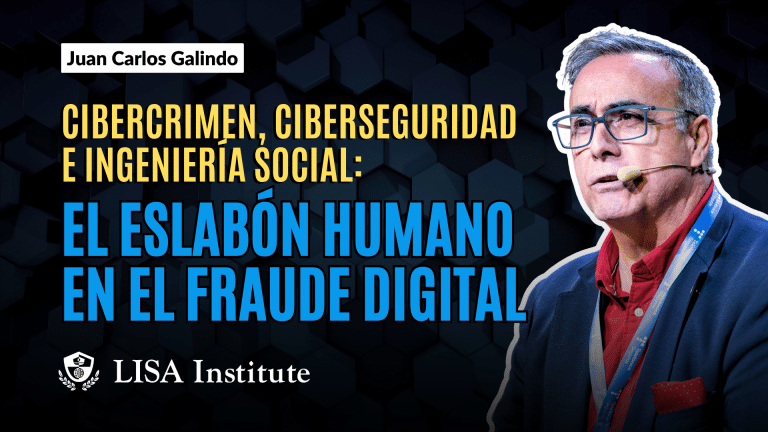Boletín semanal (18 – 24 OCTUBRE)
🗞️ Desde LISA News te traemos el Boletín Semanal, un resumen de las noticias más relevantes de los últimos 7 días en Internacional, Inteligencia y Ciberseguridad. Síguenos en nuestras redes sociales o suscríbete al boletín para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo.
👉 Esta semana hablamos del nuevo presidente de Bolivia, de la operación antisabotaje en Polonia y de la caída de AWS.
Te recordamos que también puedes escuchar el Boletín Semanal de LISA News en Spotify o verlo en formato vídeo en YouTube.
SEGURIDAD INTERNACIONAL Y GEOPOLÍTICA
🇧🇴 Rodrigo Paz gana las elecciones presidenciales de Bolivia
Consiguió casi el 55% de votos y acaba con décadas de socialismo.
Como te contamos en este artículo de LISA News, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se convertirá en el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta electoral con el 54,6% de los votos, frente al 45,4% obtenido por el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga. Los datos del Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral confirman una ventaja de más de medio millón de sufragios, equivalentes a más de 3,3 millones de votos para Paz frente a los 2,8 millones de su rival.
➡️ Te puede interesar: Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico
En su primer discurso, tras conocerse los resultados, Paz agradeció el respaldo de sus simpatizantes y definió los pilares de su futuro gobierno en torno a «Dios, la familia y la patria». Además, explicó la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para garantizar la estabilidad política y la confianza internacional. Del mismo modo, reiteró su compromiso con el desarrollo económico y la seguridad jurídica, y la defensa del trabajo, la inversión y el respeto a la propiedad privada. Este resultado cierra un ciclo político marcado por el declive del Movimiento al Socialismo tras casi veinte años en el poder.
🇫🇷 El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresa en prisión
Es el primer mandatario tras la posguerra en entrar en cárcel.
Como te contamos en este artículo de LISA News, Nicolas Sarkozy ingresó este martes 21 de octubre en la prisión parisina de La Santé para cumplir una condena de cinco años por conspiración criminal y financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero libio. Es el primer expresidente francés que entra en prisión tras la posguerra, tras una sentencia dictada en septiembre que ordenó su encarcelamiento inmediato. El juez argumentó que la gravedad de los hechos exigía ejecutar la pena sin esperar la apelación. Según la resolución, Sarkozy solo podrá solicitar su excarcelación una vez encarcelado. El exmandatario, que dirigió Francia entre 2007 y 2012, asegura que es inocente y calificó su encarcelamiento como un acto injusto.
🇦🇫🇵🇰 Afganistán y Pakistán pactan un alto el fuego en Qatar
Como te contamos en este artículo de LISA News, el Gobierno de Afganistán y el de Pakistán alcanzaron el domingo 19 de octubre un alto el fuego «inmediato» tras las conversaciones de paz celebradas en Doha, Qatar. El acuerdo busca frenar semanas de enfrentamientos en la frontera común, una zona marcada por la violencia y los ataques recíprocos. El ministro de Defensa paquistaní declaró que «el terrorismo afgano en territorio nacional cesará de inmediato».
➡️ Te puede interesar: Curso de Analista de Conflictos Geopolíticos
Por su parte, el régimen talibán confirmó la decisión y señaló su intención de mantener la estabilidad. También se comprometió además a no brindar apoyo al grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), considerado por Islamabad como principal responsable de los ataques en su territorio. Qatar, país mediador en el proceso, avaló el resultado de las conversaciones. Asimismo, el acuerdo prevé el comienzo de nuevas reuniones diplomáticas en Estambul para verificar la implementación del alto el fuego y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. No obstante, el acuerdo es frágil, ya que la frontera común sigue siendo foco de tensión.
🇨🇴 El Tribunal Superior de Bogotá absuelve a Álvaro Uribe por falta de pruebas
Anula la condena a doce años de prisión domiciliaria.
Como te contamos en este artículo de LISA News, la Justicia colombiana absolvió este martes 21 de octubre al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. La decisión anula la condena de doce años de arresto domiciliario impuesta hace un par de meses. El caso, iniciado en 2012, enfrentó a Uribe con acusaciones de sobornar testigos para alterar declaraciones sobre su presunta relación con el paramilitarismo en Antioquia. El juez Manuel Antonio Merchán sostuvo que la sentencia previa era insostenible por sus deficiencias en la valoración de pruebas.
➡️ Te puede interesar: Curso-Certificado de Analista Internacional
Merchán declaró además que «no se acreditó» que Uribe «hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal», motivo por el cual revocó la condena. Además, afirmó que la jueza Sandra Heredia basó su decisión en apreciaciones «subjetivas» y mostró un evidente «sesgo» contra el exmandatario. Según expuso, el fallo de primera instancia partía de «premisas vagas, genéricas y sesgadas», lo que vulneraba los principios de imparcialidad y rigor judicial. El magistrado también desmontó la acusación por fraude procesal al señalar que carecía de «sustento probatorio y jurídico». Sin embargo, el proceso continúa abierto y las partes implicadas pueden presentar alegaciones ante el Tribunal Supremo, que dispone de un plazo de cinco años para pronunciar una decisión definitiva.
🖼️ El Louvre sufre un robo de joyas valorado en 88 millones de euros
Por el momento no se ha encontrado el material sustraído.
El domingo 19 de octubre se perpetró un robo millonario en el Museo del Louvre, donde cuatro ladrones sustrajeron ocho valiosas joyas históricas, estimadas en 88 millones de euros, según la fiscal parisina Laure Beccuau. El atraco se ejecutó con precisión, con los delincuentes entrando por una ventana gracias al uso de un montacargas estacionado en la vía pública, lo que evidenció las vulnerabilidades en la seguridad externa del museo.
➡️ Te puede interesar: Curso de Experto en Prevención del Delito
Entre las piezas robadas destacan joyas vinculadas a Napoleón y Luis XIV, cuyo valor histórico es incalculable, más allá del valor económico. La fiscal advirtió que los ladrones no obtendrían beneficios si intentaran fundir las joyas, pues su valor radica en su significancia patrimonial y cultural. Tras el robo, el Louvre fue evacuado y volvió a reabrir el miércoles 22 de octubre, mientras las autoridades francesas realizan una intensa investigación para capturar a los responsables y recuperar las piezas antes de que puedan ser desmembradas o vendidas en el mercado negro.
🌐 Otras noticias del mundo 🌐
- El Parlamento portugués prohíbe las prendas que tapan el rostro en espacios públicos. La iniciativa del partido ultraconservador Chega restringe el burka o el niqab en la calle.
- Una jueza federal de Estados Unidos obliga a Seguridad Nacional a llevar cámara corporal. La medida fue aprobada por Sara Ellis para documentar el despliegue en Chicago.
- Los servicios de seguridad de Georgia registran la vivienda del ex primer ministro Gharibashvili. Incautaron casi siete millones de euros en ese domicilio y el de sus allegados.
- Corea del Sur confirma la deserción de un militar norcoreano en el sur de la zona desmilitarizada. Las fuerzas militares identificaron y rastrearon al individuo y le capturaron.
- Yakarta restringe la comercialización de carne de perro y gato. La medida busca atajar la gran propagación de la rabia y mejorar el bienestar animal en la región del país asiático.
- Asesinan al presidente de la Asociación Nacional de Citricultores mexicana. Bernardo Bravo Manríquez, crítico de los grupos criminales, fue hallado muerto en el estado de Michoacán.
- Acaban con la vida del alcalde mexicano del municipio de Pisaflores. Miguel Bahena fue asesinado en la localidad de La Estancia, en el estado de Hidalgo, en el centro del país.
- Túnez condena a 24 años de prisión a un individuo por usar YouTube para presuntamente instigar el terrorismo. El acusado habría creado un canal para llamar a la rebelión en el país.
- La Eurocámara establece medidas para mejorar la transparencia de financiación de partidos políticos. Las reglas buscan proteger la integridad democrática y los procesos electorales.
- La Fuerza de Eliminación de Pandillas comienza a operar en Haití. El grupo, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, busca erradicar las amenazas del país americano.
- Putin y Trump no se reunirán en el corto plazo. Así lo han confirmado tanto La Casa Blanca como el Kremlin, después de amagar con celebrar una cumbre en Hungría, país de la UE.
- La Knesset aprueba proyecto de ley para anexionar Cisjordania. El Parlamento israelí dio el visto bueno a la medida, que no ha contado con el apoyo del partido de Netanyahu.
- Suiza impone restricciones de viaje a solicitantes de asilo. Les prohíbe salir del país tras un cambio en la ley de extranjería, que incluye al espacio Schengen, aunque excluye a ucranianos.
- La UE impone nuevas sanciones al sector energéticos y la flota fantasma de Rusia. Consigue levantar el veto que mantenía Eslovaquia y evitará que pueda esquivar las restricciones.

INTELIGENCIA
🇵🇱 Polonia detiene a ocho sospechosos por planear actos de sabotaje
Como te contamos en este artículo de LISA News, las fuerzas de seguridad de Polonia han arrestado a ocho personas acusadas de planear actos de sabotaje en diversas zonas del país. El primer ministro Donald Tusk informó este martes 21 de octubre que las operaciones continúan activas y no se descartan nuevas detenciones. El ministro de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, precisó que los sospechosos estarían implicados en tareas de «reconocimiento de instalaciones militares y elementos críticos de infraestructura».
➡️ Te puede interesar: Máster Profesional de Analista de Inteligencia
Según indicó, habrían preparado recursos para posibles acciones de sabotaje y podrían estar vinculados con intentos de ejecutar ataques directos. En paralelo, Siemoniak señaló que «la ABW coopera estrechamente con el Servicio de Contrainteligencia Militar (SKW), la Policía y la Fiscalía» para mantener el control de un caso que sigue abierto y que es sensible para la seguridad nacional.
💊 Siria incauta más de una decena de pastillas de captagon en Damasco
Como te contamos en este artículo de LISA News, las autoridades Sirias informaron este martes 21 de octubre de la incautación de unas doce millones de pastillas de captagon en los alrededores de la capital Damasco. La operación, descrita como una de las mayores de los últimos meses, se enmarca en los esfuerzos del nuevo gobierno por desarticular las redes de narcotráfico que operan en el país.
➡️ Te puede interesar: Curso de Experto en Análisis e Investigación del Narcoterrorismo
El Ministerio del Interior sirio confirmó que la acción se llevó a cabo tras recibir datos de Inteligencia que apuntaban a movimientos sospechosos en la zona de Al Dumair. El director del Departamento Antidrogas, Jaled Eid, explicó además que las fuerzas de seguridad actuaron contra «una red de contrabando de drogas que buscaba sacar del país una gran cantidad de narcóticos». En dicha operación se detuvo al líder de la red, el cual pasará a disposición de la Justicia para tomar las medidas necesarias contra él.
🔴 El Partido Republicano cierra una sección juvenil por mensajes de odio
Como te contamos en este artículo de LISA News, la dirección del Partido Republicano en el estado de Nueva York votó por unanimidad la eliminación de los Jóvenes Republicanos tras la filtración de un chat con mensajes antisemitas y homófobos. El canal interno, publicado por el portal Politico, expuso comentarios sobre cámaras de gas, Adolf Hitler y agresiones sexuales. El escándalo llevó a la organización estatal a actuar de forma inmediata, dada la gravedad de los contenidos y la implicación directa de su dirigencia juvenil.
➡️ Te puede interesar: Curso de Experto en Grupos Urbanos Violentos
Peter Giunta, presidente del grupo disuelto, escribió uno de los mensajes más polémicos: «Quien vote que no, a la cámara de gas». Su segundo al mando, Bobby Walker, calificó en otro texto las violaciones como algo «épico». Según el presidente del Partido Republicano en Nueva York, Ed Cox, Giunta presentó su dimisión antes de la decisión. En declaraciones a Politico, Cox afirmó que «los Jóvenes Republicanos ya estaban horriblemente gestionados, y este lenguaje tan vil no tiene cabida en nuestro partido». Asimismo, añadió que el hecho no solo vulneraba los valores del partido, sino que dañaba su imagen pública en un momento político especialmente sensible.

CIBERSEGURIDAD
🌐 Una caída de Amazon Web Services afectó a plataformas y servicios
Como te contamos en este artículo de LISA News, Amazon Web Services (AWS), la nube de Amazon, experimentó el lunes 20 de octubre una interrupción global que afectó a usuarios y empresas en varias regiones del mundo. Según el portal DownDetector, los primeros problemas se detectaron alrededor de las 08:40 (hora peninsular española) y provocaron fallos en numerosas plataformas que dependen de la infraestructura en la nube de Amazon.
➡️ Te puede interesar: Máster Profesional en Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa
Entre los servicios afectados figuran Amazon, Alexa, Prime Video, Perplexity, Canva, Duolingo, Zoom, Snapchat y videojuegos como Fortnite, Clash Royale o Roblox, entre otros. La compañía reconoció el problema a través de su página oficial de soporte, donde informó de «un aumento en las tasas de error y latencias» en la región EAST-1, una de las principales zonas de servidores de la compañía. AWS es una de las mayores plataformas de computación en la nube del mundo y permite a empresas y desarrolladores alquilar recursos informáticos en lugar de mantener servidores propios, lo que explica el alcance masivo del incidente.
📮 WhatsApp limitará el envío de mensajes a desconocidos para reducir el spam
Como te contamos en este artículo de LISA News, la aplicación de mensajería instantánea ha anunciado una nueva política que limitará el envío de mensajes a personas con las que no se ha interactuado previamente. La medida busca frenar el aumento del spam en la aplicación, especialmente en los casos de envíos masivos realizados por empresas o usuarios con fines promocionales o estafas y así proteger la experiencia de comunicación sin restringir el uso legítimo.
➡️ Te puede interesar: Curso de Prevención y Gestión de Ciberriesgos y Ciberataques
Aunque el número exacto de mensajes aún no se ha definido, quienes se acerquen al límite mensual recibirán una notificación dentro de la plataforma. La restricción se aplicará primero como una prueba piloto en varios países, antes de extenderse globalmente, para evaluar el impacto y ajustar parámetros al comportamiento real de usuarios. Con esta medida, la compañía sostiene que busca un equilibrio entre utilidad, libertad de comunicación y privacidad.
❌ Nueva estafa usa TikTok para enviar malware con falsos tutoriales
Como te contamos en este artículo de LISA News, una reciente campaña de ciberdelincuentes utiliza TikTok como plataforma para difundir vídeos que fingen ofrecer métodos gratuitos para acceder a software y servicios de pago, como Windows, Photoshop o Netflix. Estos tutoriales, en apariencia inofensivos, esconden ataques conocidos como ClickFix, diseñados para distribuir malware y robar información personal, incluidas contraseñas.
➡️ Te puede interesar: Curso de Concienciación en Ciberseguridad
A través de guías que prometen activar software o servicios premium de forma gratuita, logran atraer a usuarios de todas las edades. Esos vídeos instruyen paso a paso sobre cómo ejecutar supuestos procesos técnicos para desbloquear funciones restringidas o versiones completas. Sin embargo, en realidad manipulan a los usuarios para que ejecuten código malicioso que cede el control de los dispositivos y terminan robando activos y datos importantes personales.

Suscríbete al boletín semanal de LISA News
Suscríbete para ser el primero en recibir artículos, análisis y noticias, además de descuentos exclusivos para suscriptores en formación sobre Seguridad, Inteligencia, Ciberseguridad y Geopolítica. Introduce tus datos a continuación: